Pareciera que hay un consenso acerca de la apreciación estética en el fútbol y la manera políticamente correcta en que debería ser practicado un juego que, al antojo de algunos, demanda una sola aritmética aceptable: ofensiva + posesión = belleza. Sin embargo, habemos quienes opinamos de otra manera. Somos los que pensamos que hay muchos “fútboles” y que la apreciación de la belleza es antojadiza, que bien puede radicar incluso en la más criminal de las agresiones, en un campo enfangado, en un codazo disimulado y hasta guardando alfileres bajo las calcetas. También destruir es arte. Lo que cambia es la curaduría.
Los bardos del fútbol valoran la filigrana sobre todas las cosas. Ven en ella a la genialidad que desafía a la entropía. En cambio, en sus coplas, una infracción táctica que corta un ataque a cambio de una tarjeta amarilla es una afrenta a los dioses del fútbol; y su ejecutor, el anticristo.
Uno de los principales evangelistas de esta manera de leer el fútbol es el recientemente fallecido Eduardo Galeano. En su libro El fútbol a sol y sombra, Galeano le exprime el néctar a las palabras para exaltar al artista, al talentoso, al ídolo y goleador; mientras denosta al destructor, al calculador, al estratega.
Sirva como ejemplo cuando escribe sobre Garrincha, aquel puntero brasileño que aún se le recuerda como uno de los mayores espectáculos que ha visto el ser humano pegado a una pelota de cuero. Escribía Galeano al respecto:
“Cuando él estaba ahí, el campo de juego era un picadero de circo, la pelota un bicho amaestrado, el partido una invitación a la fiesta. Garrincha no se dejaba sacar la pelota, niño defendiendo su mascota, y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente; él saltaba sobre ella, ella brincaba sobre él, ella se escondía, él se escapaba, ella lo corría. Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha, sobre el borde derecho, lejos del centro; criado en los suburbios, en los suburbios jugaba”.
Lo que no cuentan los cuentacuentos es el reverso del cuento. Y como a mí me gusta perder el tiempo en esas naderías, reparo a veces en imaginar las memorias que guardarán aquellos que sí lograron detener a Garrincha, los que no se tragaron la finta, los que yendo recios y enérgicos al balón, dejaron sudor y entrega a cambio de un bistec en el muslo… y ganaron la apuesta. Ellos también son artistas, aunque para Galeano hayan sido simples peones en un combate orquestado por los artífices de “la tecnocracia del orden”.
Dirán algunos que escribo estas líneas por el éxito reciente del Atlético de Madrid. Y aciertan. A nadie debo/quiero ocultarle el fanatismo de hincha de manicomio que profeso por este equipo. Desconfío del periodista deportivo que esconde sus aficiones. De ser cierto, este cae en la condena del arribista, el que de niño jamás se aferró a la ilusión de controlar lo incontrolable. Por eso, luego de leer y escuchar tantos comentarios despectivos acerca de cómo el equipo de Simeone “ensucia con su mezquindad al buen fútbol”, me veo en la necesidad de dignificar el arte de saber destruir.
No se equivoquen… lo mío no es una sospecha. En mis tiempos de practicante del arte de corretear una Mikasa, una Tango, una Etrusco o una Jabulani, yo no era ningún Trucutú. Tampoco era Van Basten, pero no solo en mis sueños alcanzaba las gambetas que imaginaba. De niño hubiera sido buen amigo de Galeano. Entendía también al “buen fútbol” como el gusto por romper redes, pero al crecer fue cambiando mi perspectiva. Cuando jugaba en los intramuros de la Escuela San Alfonso, el fútbol era cosa sencilla. Tenías que agarrar el balón y eludir a los 200 rivales que se te atravesaban en el camino para meter el gol. Yo iba a tercer grado de primaria y jugábamos con chalecos azules para diferenciarnos como gallardos guerreros de la sección B en contra de los consentidos y mimados zoquetes de la sección A.
Desde pequeño opté por el reverso de las cosas.
Crecí y durante toda mi adolescencia fui un futbolista de corte ofensivo. Dos opciones en el panorama: delantero o volante creativo. El gol era Tepeu (dios del cielo); evitarlos era Xibalbá (el inframundo). Pero las cosas cambian…
Sonará presuntuoso, pero fue en los potreros sagrados del Cafetalón donde, a medida ganaba carácter, empezaba a aburrirme de meter goles o gestarlos. Dotado con la virtud de aburrirse pronto de todo, aprendí a disfrutar algo que parecería intrascendente ante la lógica de quienes practican este deporte con joysticks: aprendí a librar la guerra de los saques de meta. Me convertí en un volante de contención, en un remedo de jabalí de la marca, y los despejes en cada saque de meta tenían un sub-juego dentro del juego, con múltiples posibilidades.
Si el despeje era ofensivo, debía saltar más alto que todos, para peinar el balón y asistir a mi hermano mayor (que jugaba de delantero). Es el clásico estilo inglés, escocés, irlandés y galés. El de antes. El de valorar las ventajas aéreas. Pero si el despeje era defensivo, tenía que impedir a toda costa que ese balón picara. De ninguna manera podía tocar suelo sin mi intervención previa. Era trazar la línea del “no pasarán”. Era pintarse la cara y convertirse en William Wallace.
Pero en los saques de puerta había otro sub-juego muy divertido: el de las agresiones violentas. La máxima expresión del fútbol no es el gol… ¡Es la violencia! Y quien crea lo contrario es porque nunca ha jugado este deporte contra rivales dispuestos a hacerlo todo para vencerte. Los saques de puerta otorgaban la oportunidad perfecta para desquitarte de alguna patada mal intencionada que durante el transcurso del juego hubieras recibido. Mientras todos los ojos se ubicaban en el vuelo de la pelota, vos podías saltar con el codo afilado y enfocado en la ceja del contrario; o podías saltar buscando aterrizar con los tacos en la pierna del rival. Y había un arte en buscar esto y simular que el contacto era completamente accidental. Lógicamente, tus rivales también jugaban a esto, por lo que había que aprender a defenderse. Quien haya practicado fútbol de alta intensidad sabrá que cuando se recibe una agresión mal intencionada, arranca a partir de entonces otro juego mental, un juego en el que si no te desquitás, vas a convertirte en el “pato” predilecto de la oposición. Hasta fila van a hacer para castigarte. Y eso sí que no…
Pero los bardos y poetas del fútbol moderno son incapaces de entenderlo. Y menos aún los sabiondos que analizan el fútbol profesional de los protagonistas, rockstars extraterrestres, con todas las cámaras y todo el escrutinio de los románticos que encumbran a los Robinhos de turno. Con el reparto de penas en un deporte que, en estos niveles, es claramente un negocio millonario —y por lo tanto manipulable—, esperar justicia pareja es irrisorio. Y cuando al tosco se le ve como a un criminal que atenta contra el negocio, pues hay que asimilar que esta parte de la diversión también ha comenzado a agonizar en la lógica de la cascarita de barrio.
Habemos algunos que profesamos repudio por el fútbol-ballet, el de las piscinas, el fútbol de posesión insulsa, el fútbol que se juzga como se califica al nado sincronizado. Los defensores también existen. Y no todos deben ser carniceros. Pero los que asumen el papel también merecen ser exaltados. Son los que buscan destruir y han hecho un arte de ello, recurriendo incluso a la violencia con la astucia suficiente para que sea indultada o invisible. Hablo de los Materazzis, los Simeones, los De Jong, los Fagoagas, los Castro Borja y los “Piocha” Rojas. También ellos han sido grandes artistas de un fútbol distinto, un fútbol que también tiene a su legión de fieles que les comprende, les admira y les emula.
Juntos defendemos al otro “fútbol bonito” y soñamos con que en el cielo nos toque marcar a Garrincha.








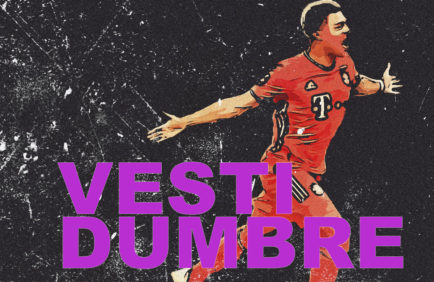

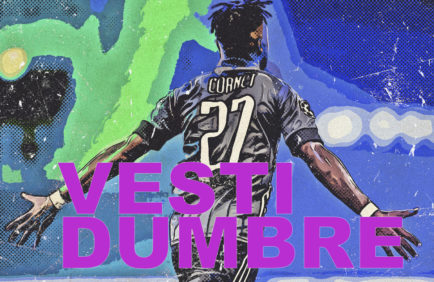
Opina