Llegué tarde a Game of Thrones. Había visto episodios sueltos de la primera y segunda temporadas, intrigado por los comentarios de algunos colegas que suelen gustar del buen cine y la buena tele. No me enganché. Entonces vi, sin anestecia, The Rains of Castemere, el noveno capítulo de la tercera temporada, más conocido en la ideario de los fans como “The Red Wedding”, una boda en que todos los comensales, incluidos el novio y un rey, son pasados por hierro en una de tantas venganzas crueles que son marca de fábrica de esta multipremiada serie de HBO. Después de eso, volví al principio, al primer capítulo, y me convertí en fan, no de la crueldad -que también- sino de las metáforas sobre el poder que tan bien cuentan actores, directores y guionistas de este serial televisivo basado en las novelas de George R.R. Martin.
Vean The Red Wedding:
Así vista, la secuencia parece un ejercicio gore, pero vean más de cerca, atiendan más allá de la sangre. Vean, por ejemplo, a Lady Stark, la mujer mayor que deduce, desde el principio, que algo no está bien. Vean a su hijo, Robb Stark, el joven de barba, heredero de Winterfell y llamado a ser el héroe de esta historia tras el asesinato de su padre; véanlo ingenuo, confiado, autocomplaciente… y oigan la música; perciban como anuncia la muerte. Vean la calma que precede a la matanza…
Con esta escena, de la tercera temporada, la serie nos devuelve al principio: todos creímos, durante mucho tiempo y guiados por nuestra educación basada en el drama occidental, que los héroes no mueren, o que si mueren alguien los vengará para salvarnos de los antihéroes. No aquí. Aquí los pasan por cuchillo cuando menos lo esperamos. Y es que aquí, en realidad, no hay héroes, solo personajes perfilados por la búsqueda interminable del poder.
Muerto Robb necesitamos buscar nuevos héroes, y conforme pasan los capítulos nos vamos dando cuenta de que aquí no los hay.
Buena parte de la magia de esta serie radica en que casi todos los personajes protagonistas -y muchos de los secundarios- están escritos desde esa lógica: son, más que arquetipos shakesperianos, bocetos que se parecen más a las almas atormentadas de Dostoievski. Los malos se parecen a Darth Vader: monstruos con máscaras aterradoras que esconden otras complejidades.
Así es, por ejemplo, Cersei Lannister, la heredera de casa Lannister, la más poderosa de todas hasta ahora: una arpía calculadora, despiadada que, en el fondo, solo quiere vengar la muerte de su hijo y las vejaciones a las que la han sometido todos los hombres que han sido figuras de poder a su alrededor: su padre, su esposo, su hermano (que de paso resulta ser el padre de sus hijos).
Así es, también, Daenerys Targaryen, una reina exiliada que, según pintan las cosas, ha de llegar a juzgar a vivos y muertos en Westeros (país de los 7 reinos, sede de esta historia) acompañada de sus tres dragones. Danny también ha sido, en las temporadas anteriores, arpía, vengadora y heroína. Y a ella también la hicieron vivir en el infierno su hermano y su esposo.
Todos estos personajes, su composición vital y sus tramas, están al centro de una fantasía que, al menos en su versión visual, no tiene nada que envidiar a la que Peter Jackson hizo de Tolkien (sí, la literatura de Martin es menor, pero sus mundos han quedado fijados simultáneamente a lo visual, lo que ha jugado muy a favor de sus letras). Pero, a diferencia de orcos y hobbits, que son unos malos y otros buenos, aquí cada personaje es dueño de una riqueza multidimensional. Eso es atractivo.
Eso que no hay en el cine…
Soy, lo confieso, un televidente indisciplinado. Hijo audiovisual de los 80 y 90, y dueño de una adolescencia en la que, como dice Joaquín Sabina, no había Twitter ni Facebook ni YouTube ni hashtag ni la madre que los parió, mi educación ocurrió siempre en la pantalla grande: en el cine Roxy del centro, en los Reforma, en el Majestic y luego, ya entrado el bachillerato, en el Paseo y el Uraya. Si me enganché a series televisivas fue, acaso, a tres: The wonder years, la historia de Kevin Arnold y Winnie Cooper; The twilight zone, ciencia ficción marca serie b; y, ya entrada la adultez contemporánea y sazonado el cinismo que da crecer donde crecí, en los tiempos que crecí, el San Salvador de la posguerra, me enfrente a esa que, hasta ahora, es la mejor serie que he visto en la televisión: The Wire (Que gran personaje es McNulty).
Así, indisciplinado, me enfrenté a Game of Thrones, con el escepticismo que siempre me ronda cuando se trata de los fenómenos pop de esta superflua y masificada cultura audiovisual gringa, de la que todos, consumidores audiovisuales nacidos y crecidos entre Canadá y el canal panameño, somos hijos. Me enfrenté y me sorprendí.
Vengo leyendo desde hace ratos, en revistas como New Yorker o New York, o en periódicos como el Washington Post, una premisa que los críticos de cine más respetados en Estados Unidos esbozan desde hace al menos dos décadas: el cine estadounidense, sus ideas, están agotadas, por eso no hace más que repetirse a sí mismo hasta el cansancio, y, como producto de eso, es en la televisión donde esta industria está, desde antes del nuevo milenio, produciendo sus mejores historias. Comparto, en gran medida, esa premisa: en series como esta es posible apreciar la buena factura visual y la originalidad que es cada vez menos común en la pantalla de plata.
Vean Breaker of chains, el episodio en que muere el más malo de los malos, el rey Joffrey Baratheon:
Durante dos temporadas la serie nos ha dado mil razones para ansiar la muerte de este tipejo, y resulta que cuando lo matan el asunto no es tan, digamos, colorido como esperamos. Pero vean la escena, las actuaciones de todos los que le rodean: la mirada de Cersei, su madre; la indignación de Thyrion, su hermano; la displicencia de Margaery Tyrell, su prometida… Cada palabra, cada paso, cada gesto es una antesala que nos tiene, débiles espectadores, clamando venganza.
Y muere. Joffrey termina escupiendo saliva morada y con él, de nuevo, se nos va el sujeto del odio fácil. Muerto él y muerto Robb Stark, el que suponíamos héroe, Game of Thrones nos ha dejado preguntándonos a quién hemos de apostarle en la lucha por el poder de los siete reinos. Porque de eso se trata esta historia: de la eterna capacidad corruptora del poder, que vuelve pusilánimes a los héroes y atractivos a los villanos.
A partir de hoy hay más.



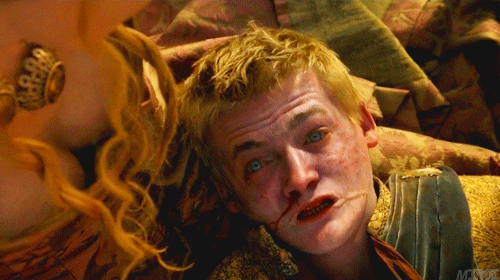









Opina