En 2008, el mundo entero se estremeció con la caída económica mundial más grave ocurrida tras la quiebra de Wall Street en 1929. Grandes bancos y corporaciones de Estados Unidos arrastraron a la quiebra y a graves situaciones legales a otras corporaciones y entidades de diversas partes del mundo, en especial de Europa, Canadá, Islandia, Australia y grandes ciudades de Iberoamérica.
Las teorías de la conspiración saltaron por doquier y se habló hasta de una “gran estafa global”, fundamentada en transacciones financieras de alto riesgo y en la burbuja inmobiliaria española. Millones de personas perdieron sus empleos, sus automóviles, sus casas, sus ahorros, sus pensiones y se dio inicio a una etapa de hambre, recortes sociales y laborales, contratos a corto plazo y en condiciones precarias, baja natalidad y altos índices de delincuencia, prostitución, narcotráfico, consumo de drogas y miles de suicidios.
Acuciadas por la necesidad, millones de personas de todas las edades comenzaron a sacar de sus casas sus bienes muebles, su oro, plata y demás posesiones valiosas. A las casas de empeño de viejo cuño o de nueva fundación fueron a dar los anillos de matrimonio de los abuelos y los padres, los equipos de sonido y las cámaras de fotografía y video, las computadoras, teléfonos inteligentes y demás dispositivos electrónicos. Como esporas dentro de aquel fango humano de supervivientes, muchos de esos “cash converters” también se convirtieron en pujantes franquicias, que aprovecharon las oportunidades para hacerse de grandes reservas de oro, plata y diamantes en momentos en que el dólar, el euro y las demás divisas de referencia del mundo amenazaban con colapsar de un momento a otro.
Jamás hacer un viaje con una mochila llena de objetos para empeñarlos y venderlos en Las Tres Bolas de Oro o La Cornucopia, en el centro de San Salvador, fue una experiencia gratificante o agradable. Una persona podía llegar con un aparato electrodoméstico, una joya u otra posesión de alto precio y profundo valor sentimental y salir con unas pocas decenas de dólares en sus manos. Quizá ni con lo suficiente para solventar sus necesidades puntuales de alimentación, pago de servicios y medicinas, etc.
Esa misma experiencia desagradable de entrar a una casa de empeños y hacer una transacción de bienes por dinero se extendía hasta entonces por el mundo. Pero la necesidad hizo que las filas de latinos y afroamericanos afectados y pobres se incrementaran en las grandes ciudades estadounidenses, columnas de necesitados a los que más tarde que temprano se sumaron miles de blancos, anglosajones y protestantes no menos impactados por la crudeza de la crisis económica global. Era necesario darle un giro menos dramático a la situación.
Para ello, la televisión entró al servicio de la crisis. Era fundamental dotar a las casas de empeño de un ambiente familiar, agradable, divertido y “cool”. Por medio de la pantalla, era importante ver la dureza de la situación de muchas personas, pero que a cambio de su preciados bienes obtenían un intercambio de palabras con un personal agradable, una certificación por parte de un “experto”, un aprendizaje instantáneo de “historia estadounidense” y unas cuantas decenas o cientos de dólares para continuar con sus vidas o para irse de juerga a un casino local.
La parte central de esos programas de televisión se centró en entretener y divertir, a la vez que en hacer más digerible la experiencia a las personas necesitadas al momento de deshacerse de sus bienes más preciados. “Tienes un pedazo de historia aquí. Yo lo quiero y te llevarás buen dinero si me lo vendes o lo empeñas”, parecía ser la frase que resumía a la perfección esos afanes de canales de televisión por paga, encabezados por un The History Channel muy distante de lo que fue el propósito académico original que tuvo en sus años iniciales.
Casi todo era sujeto de ser vendido o empeñado, salvo armas hechas después de 1890, pelo y otras partes del cuerpo humano y ropa íntima. Por lo demás, la invitación desde el primer minuto fue a que las personas sacaran sus tesoros de sus armarios, bodegas, trasteros, áticos y demás espacios. ¿Aquello era una herencia que había pasado de generación en generación? Magnífico. Igual tenía un precio como las camisetas sudadas del basquetbolista Dennis Rodman, una colección de pinturas de Picasso, una escultura de plata de Dalí o una bodega repleta de zapatillas deportivas coleccionadas durante décadas.
Desde julio de 2009 hasta el presente, el programa estrella de ese tipo de emisiones ha sido “Pawn Stars”, que ha realizado las grabaciones de sus 12 temporadas en una casa de empeños que existe, en la vida real, en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, donde fue fundada en 1989. Bajo un ambiente familiar, las tres generaciones de dueños del sitio interactúan con el público que acude a mostrarles sus bienes históricos o excéntricos, están dispuestos a someterse a las indicaciones de diversos “expertos” (que van desde conocedores de armas de fuego, bibliografía y manuscritos hasta armamento de la época medieval, las guerras mundiales o el sempiterno conflicto bélico de Vietnam). En esta casa de empeños, lo primordial es el mundo masculino y el interés por demostrar que cada objeto que entra por sus puertas tiene una historia y, junto con un valor determinado, un precio justificable en billetes verdes. Actuaciones de dueños, expertos y público, así como las anécdotas para probar los objetos, han hecho que “Pawn Stars” mantenga ratings muy altos (cercanos al 8 sobre 10 de audiencia por capítulo), con registros de hasta 4 millones de espectadores por cada una de sus emisiones.
El otro programa estrella es también de corte familiar, pero más lleno de conflictos entre Lester, su dueño, y sus hijos Seth y Ashley, que mantienen una permanente pugna entre ellos por el control de la tienda y por salir mejor uno frente a la otra. Los conflictos también trascienden a los demás empleados y hasta los usuarios de los servicios de la casa de empeños, fundada en la vida real en 1978 en la ciudad de Detroit, la antigua sede de las principales ensambladoras de automotores de fabricación estadounidense y ahora una de las urbes con mayores índices de desempleo, abandono de casas, hipotecas intervenidas y una población afroamericana sumida en la pobreza y la necesidad. Este programa se concentra en un aspecto más realista del manejo de una casa de empeños, donde sobresale el tipo de objetos que la gente busca vender o empeñar, las agresiones verbales y físicas, las filas de usuarios, los reclamos, los regateos para la compraventa y la verificación de los precios reales de las piezas en Google o eBay. En este caso, la lección de “historia americana” queda relegada a un segundo plano, aunque no por ello deja de estar presente en cada uno de los capítulos emitidos durante sus nueve temporadas, iniciadas en agosto de 2010 y que aún continúan sus grabaciones y emisiones.
Como textos que son, todos esos programas televisivos y sus franquicias en países como Sudáfrica, Reino Unido, Australia y otros llevan una serie de elementos que subyacen al discurso aparente. Hay una serie de contenidos que están semiocultos o latentes dentro de esas metaforizaciones “cool” de la compleja realidad derivada de la crisis mundial originada en 2008. Así, los ambientes de las tiendas de empeño son masculinos, pero se le da mucha atención a las joyas y abrigos de piel, elementos propios de los ambientes femeninos de cierto poder adquisitivo, en especial dentro de una clase media urbana de carácter aspiracional.
En esos programas, la única figura femenina más o menos sobresaliente es Ashley, hija de Lester y codueña de una de las tiendas de empeño. ¿Cuál es la construcción de figura femenina que se transmite? Los mejores negocios son hechos por los hombres de la empresa, incluso por los empleados, porque a las mujeres les hace falta mucho por aprender, son de capacidades limitadas y suelen “meter la pata” en las transacciones. No importa que Lester pierda 50 mil dólares en una mala transacción, porque lo destacable es que su hija siempre hace algo que no logra satisfacerlo y llenarlo de orgullo. En ese sentido, las mujeres de esos “reality shows” se sujetan a una versión muy tradicional y patriarcal de la femineidad: los hombres proveen y sacan de apuros a las damiselas en peligro, en especial cuando las montañas de músculos de la seguridad deben intervenir para que no las apabulle alguna clienta furiosa.
Otro elemento importante es la banalización de la historia y sus disciplinas conexas. Por ejemplo, resulta curioso que en este tipo de programas casi nunca se discuten temas acerca de filatelia, numismática o deltiología, por lo que la compraventa de sellos postales, monedas y medallas y tarjetas postales no es el fuerte de sus dueños o de sus “expertos”. Además, resulta interesante ver cómo hay interés en armas medievales, en una devoción casi fanática hacia las figuras presidenciales de Estados Unidos (sea un mechón, una firma, una prenda o una fotografía) o en pinturas y esculturas de los grandes políticos o maestros del arte europeo del siglo XX, pero no así en nada que tenga que ver con las artes e historia de Iberoamérica. Jamás vemos en los programas que alguien lleve a vender o empeñar alguna pintura de Oswaldo Guayasamín o Frida Kahlo, la espada de Bolívar o Morazán, las joyas de Maximiliano de Habsburgo, la vajilla de Justo Armas o los cañones del “Maine” hundido en la costa cubana. La historia y el territorio de América solo abarcan la visión estadounidense, pero no más al sur del río Bravo. Y eso, en sí, ya es un sesgo histórico e ideológico muy fuerte.
Otro aspecto muy marcado es la mofa con afanes de entretenimiento. Ser gordo, calvo, viejo, negro, mujer, joven, torpe o tener alguna tara del lenguaje son objeto, tarde o temprano, de alguna broma cruel o de alguna reprimenda pública, en especial si los protagonistas de los programas piensan que quien ha llegado a vender o empeñar sus bienes pretende estafarlos o pone un precio que les suena irreal. En ese sentido, llama la atención que el peso de lo “políticamente correcto” se concentra en no mostrar a miembros de las comunidades LGTBI, aunque no haya medida alguna en contra del lenguaje soez e inapropiado para audiencias masivas, en las que los términos despectivos hacia esas comunidades suelen ser la horma del zapato. Así, los pitidos de la censura son las joyas de la corona de cada episodio, aunque los mismos no hacen perder el sentido pleno de lo que se aborda.
Hace siete años, el montepío o casa de empeños se tomó por asalto las pantallas de la televisión estadounidense. Hoy, gracias a los doblajes o los subtítulos en diversos idiomas, forma parte de la parrilla televisiva de paga en muchos países, donde millones de espectadores siguen, día con día, los afanes de los “empeños a lo bestia” que implica “el poder de la historia” manipulada para hacer más viable la incómoda labor de sobrevivir en un mundo aún sumido en los coletazos de la crisis anteriores y ante los vientos de una nueva posibilidad de una recesión económica global originada en la zona euro y en la relantización de la economía china. ¿Tienen más futuro esos programas o ya ha llegado el tiempo para su transformación o desaparición? No creo que podamos empeñar nuestra palabra en afirmar una cosa o la otra, pero lo cierto es que la unión de televisión-casas de empeño de la vida real ha gestado una nueva versión del entrometido “big brother” gestado en Holanda hace ya casi dos décadas.

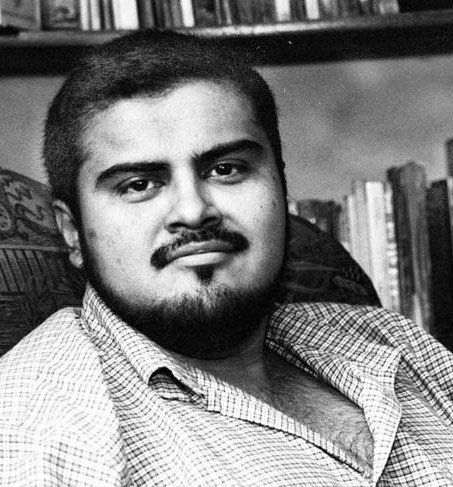



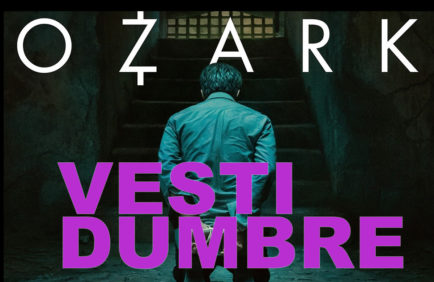





Opina