Paranoia. Miedo. Liberales equivocados. Enojos supremos. Campo vs ciudad. Rojos vs azules. Blancos vs todos. Nazis. Polarización sin diálogo: no conozco a mi adversario. El problema de la promesa demócrata del cambio a largo plazo y la tentación republicana del cheque a fin de mes. El error de proyectar nuestro deseo. El realismo sucio. Pueblos chicos, infiernos grandes. El verdadero americano y el americano idealizado. Bukowski y la real realidad. Amy Poehler se aburre con los hechos. Hillary nos ilustra —pero aburre con los hechos. El Amado Líder y su magia realista. Mito de Casandra, efecto túnel. Hitler en el siglo XXI. Houellebecq, Churchill, Eichmann, Leonard Cohen. Una sociedad de mierda. Twitter, el partido global. Fuerzas de choque. El enemigo interior.
1. La marea roja de Trump
“No sé adónde vamos desde aquí. ¿Es America un Estado y una sociedad fallidos?” —Paul Krugman, “Our Unknown Country”, NYT.
Una semana después de las elecciones presidenciales, volví a casa en Estados Unidos desde Sudamérica. En la escala intermedia en Texas tomé el Skylink, el pequeño tren de altura que conecta las terminales del aeropuerto de Dallas-Fort Worth. En el habitáculo viajaba un grupo de diez o doce personas. La madrugada era apacible y fresca y mi viaje había sido ordinario, pero yo estaba inquieto.
Cientos de veces he visto a mis compañeros de viaje y no he hecho más que preguntarme cuál tendría hijos, cuál dormiría menos o más que yo, a quién me sacaba ventaja porque parecía más viejo que yo siendo, suponía, más joven. Pero ahora era distinto. Las elecciones me habían enjaulado el ánimo y no podía considerar mi regreso a Estados Unidos como algo normal. Al cabo, volvía por primera vez desde que la mitad de los votantes resolvieran soltar a The Kraken dándole la presidencia a Donald Trump. Así que ahora miraba a mis compañeros de viaje con una ansiedad silenciosa, para juzgarlos, sin conocerlos más que por un golpe de vista, tratando de dimensionar qué lugar ocupaban en las dos veredas en que ha quedado dividido Estados Unidos tras la elección de Trump.
El pasaje estaba compuesto por una selección amplia de gentes, todas medio adormiladas. Un gringo enorme, en la cuarentena, con la cara cuadrada y el pelo rasurado, barrigón pero todavía no al punto de que la grasa ocultase sus músculos. Un chico jovencito, moreno, con pantalones baggy y zapatillas Nike Air Max que bailaba suavemente siguiendo la música que le dictaban los auriculares conectados al iPhone. Un señor indio de la India en traje de negocios que jamás despegó sus anteojos del iPad. Dos trabajadores del aeropuerto vestidos en el uniforme del personal de tarmac de American Airlines: latinos, dicharacheros, ruidosos. Una mujer mayor, fantasmalmente blanca, que llevaba un enorme café en su regazo, su silla de ruedas guiada por otra señora, esta vez asiática. Un negro gigantesco vestido de negro, los ojos como dos puntos únicos de luz. Tres o cuatro tipos tan anodinos que costaba distinguirlos del grupo general. Mientras los veía comencé a preguntarme quién de ellos podría haber votado a Trump. Cuál daba el perfil, quién escapaba a la categoría.
Descubrirme en esa situación me dejó con la frente marcada. De repente me sentía como un personaje de una historia de espías en la vieja Berlín de la guerra tratando de determinar quién sería aliado y quién enemigo, quién colaboraba con los nazis y quién, discretamente, pasaba por una persona regular y era en realidad un buen amigo de la resistencia. Era una situación incómoda y extraña. Un solo hecho, la votación que ponía al hombre menos indicado al frente de la Casa Blanca, había trastocado mi comportamiento social. Medía a las personas por una suposición, las juzgaba sin mayores elementos y, desde entonces, condenaba toda posibilidad de relación —y me condenaba a mí mismo— sobre la base del pre-juicio.
Me considero una persona inteligente pero he visto que no soy ajeno a los mecanismos del miedo y la paranoia capaces de corroer los acuerdos mínimos de una sociedad. Y sentía que ese tipo de persona no era yo, sino una construida por las circunstancias, empujada a la sospecha por un aire que había comenzado a bajar y ocupar todo nuestro espacio de manera sigilosa. De algún modo pensé en La peste de Camus. Al bajar del Skylink ya había tomado mi decisión: los votantes de Hillary ganaban 7 a 4. Uno de los latinos, decidí, había elegido a Trump.
El día de la elección estaba en Argentina y aun no sé si eso fue una fortuna o una condena. Pasaba unos días relajados junto a mis padres pero no estaba cerca de mi familia más próxima, en Estados Unidos, por la que trabajaré cada década por venir. Tuve la extraña sensación de que habían declarado una guerra cuando yo estaba fuera, que la perdíamos y que no podía hacer mucho. Pasé toda la noche de la elección actualizando mi navegador, calculando promedios electorales en cada estado, obsesionado por los votos pendientes de contar en las grandes ciudades de Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Acabé a las cinco de la mañana del día siguiente, ya con nuevo presidente proclamado, agotado como si hubiera sostenido el mundo sobre mis espaldas.
Aún me es difícil de asimilar el golpe de la elección. El primer día desperté con la sensación de que estaba en una pesadilla, al segundo lo hice con el deseo de estar metido en una. Ahora estoy a la expectativa con los nervios en vigilia. Los anuncios lentos del nuevo gobierno, las definiciones que escasean, los nombres que se barajan en el azar de los cargos del gabinete: administro esas noticias como quien escucha partes de guerra que relatan cómo la ciudad está siendo cercada progresivamente, cómo las fuerzas propias caen ante el avance del adversario y cómo ese mismo adversario llama a que depongamos cualquier resistencia porque, ahora, inicia su dominio.
No puedo obviar la metáfora bélica ni puedo ocultar que, una y otra vez, me encuentro pensando el ascenso de Donald Trump como el ascenso de Adolf Hitler. Esta elección es un parteaguas histórico por el riesgo político de Trump para la democracia americana y las relaciones globales pero también lo es a nivel humano, porque ya nadie se mira como parte de una misma sociedad. La elección de Trump ha roto la cohesión. Y yo me siento bajo sospecha y pongo a los demás bajo sospecha. De hecho, cuando mi avión tocó tierra en Texas, a mi regreso, enfrenté al oficial de migraciones con los músculos de la cara hechos roca. Y nada había cambiado. Los oficiales de Migraciones y Aduanas estaban todo lo simpático que se puede estar a las cinco de la mañana, pero yo miré a quien selló mi pasaporte tenso, esperando una reacción a mi condición de ítalo-argentino residente en Estados Unidos, de spic, de extraño. El tipo fue amable como luego lo fue el agente de aduanas —un sesentón gigante de voz trémula— que bromeó porque la aerolínea dejó mi maleta en Sudamérica pero, al menos, me trajo a mí, “de vuelta a casa”.
Tengo miedo ante una situación inmanejable y su sordidez inherente, su violencia contenida, me sobrepasa a menudo y acabo con la sensación de haber sido secuestrado por fuerzas más poderosas que mi propia razón. He escrito estas palabras con la idea de encontrar algún orden pero con la casi firme certeza de que no sé si alguna vez lo hallaré. Estoy atravesado por mil ideas que se arremolinan y me tienen en el aire, yendo de aquí por allá sin ninguna claridad sólida.
¿Qué pasó?
¿En qué momento nos barrió la marea roja del tóxico Donald Trump? CNN mostró la caída de cada estado en manos del Partido Republicano con una mezcla de incredulidad y negación. Era como si la renuencia a aceptar la realidad fuera nuestra última baza antes de despertar a la pesadilla.
¿Por qué fallamos en verlo? ¿Cuán grande fue nuestra ceguera? ¿En qué momento dejamos que las encuestas se convirtieran en la realidad, en cuál decidimos que la probabilidad de voto era el voto realizado? Tanto deseamos que ese monstruo político, ese émulo a escala de una pesadilla neofascista y hitleriana, cayera al final, tanto nos convencimos a nosotros mismos que la sociedad americana no se permitiría tamaña derrota, que no vimos que eran nuestras propias ideas, nuestras aspiraciones, nuestro deseo el que nos impedía comprobar lo obvio. Donald Trump estaba ganando en los estados clave con una campaña que, para más de media humanidad, era un ejercicio de bajezas oprobiosas.
¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos una elección decisiva no ya para un país, sino para la humanidad?
2. Blancos en un velorio liberal
¿Quiénes vociferaban “Lock her up! Lock her up!” como posesos? Los hombres. ¿Quiénes se paseaban como machos encabritados golpeando a otros, amenazando a otros, empujando a otros? Los hombres blancos. ¿Quiénes estaban a su lado o dos pasos atrás para sostener esa rabia? Sus mujeres.

Foto de Mark Nozell, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.
Según las estadísticas finales, Trump ganó por una combinación de factores liderados por raza y género con el sustrato de la marginación de una economía más tecnificada y el miedo —inducido efectivamente por Trump— al cambio y al futuro. Trump fue votado de manera indiscutible por los blancos, en particular hombres sin educación del Medio Oeste y más de la mitad de las mujeres. Mientras muchos veíamos ilógico o raro que Trump viajase a estados con larga tradición demócrata, él trabajaba allí la voluntad de esos grupos con devoción de iluminado. Trump se benefició también porque Hillary Clinton, aunque se quedó con casi la totalidad del voto negro y dos tercios del latino, obtuvo menos votos que Barack Obama en condados clave de estados pendulares.
Los blancos no querían demasiado a Hillary y respondieron con agrado al mensaje proteccionista de Trump. El gap de género fue el mayor en seis décadas. El número de votantes obreros —un segmento que ya no parece darle su confianza como antes a los demócratas— favoreció de manera elevada al Partido Republicano. Los hombres blancos votaron a Trump en un número largamente mayor a los votos recibidos por Mitt Romney cuando desafió la reelección de Obama: Hillary, al cabo, una mujer, provocó un enorme rechazo de los menos formados. En muchos habló el orgullo masculino —varias encuestas hablaban de cómo los republicanos sentían que el país se había feminizado—, pero el macho también se expresó en el género femenino: en Quartz, afirman que el triunfo de Trump entre las mujeres blancas (otra vez, sobre todo las que tienen poca educación) llegó porque muchas aún consideran que los hombres son sus salvadores.
La elección se resolvió por una suma de factores perfectamente racionales —que esa razón no sea la nuestra no los convierte en irracionales, per se— sin comportamientos colectivos cruzados por una raison d’être. ¿Por qué un millonario captó a muchos de los más pobres? “Un elemento poco conocido de la brecha [cultural de clase] es que la clase blanca trabajadora resiente a los profesionales, pero admira a los ricos”, dice Joan C. Williams en Harvard Business Review.
Dos mundos, dos mundos distintos que no se hablan: Estados Unidos es un país polarizado y en brusca tensión. Un tiempo antes de las elecciones, una encuesta de Pew Research decía que muy pocos simpatizantes de Hillary y Trump tenían amigos cercanos en el otro lado de la fuerza. Los que menos eran los más jóvenes y los afroamericanos, y el fenómeno parece un correlato de la profunda división que marca al país. Ambos grupos ven a la sociedad, la cultura, la economía y el modelo de nación de manera muy diversa y parece difícil un diálogo que encuentre terreno común en especial tras la profundización de la grieta en la última década.
Hillary y los demócratas tuvieron su público en las grandes ciudades donde la globalización y las economías más modernas, vinculadas a los servicios, tienen lazos con el mundo e intercambios culturales variados. Trump y los republicanos se han hecho fuertes en el interior profundo, menos diverso y tolerante, más aferrado a las formas tradicionales —industriales, agrícolas— de producción. Las ciudades, por su dinamismo, están pobladas además por habitantes más jóvenes, dispuestos a tomar riesgos; son, con más determinación en esta elección, azules. El interior del país, mayoritariamente rojo, está ocupado por los más viejos, que quieren una economía más estable, tienen aversión al cambio y, dada su menor expectativa de vida, necesitan más asistencia del Estado que en las costas urbanizadas. La mayoría del país es red profundo, incluidos estados tradicionalmente blues en los Grandes Lagos; los demócratas quedaron afincados en toda la Costa Oeste, un fragmento del suroeste y el noroeste del país, entre la frontera con Canadá al norte y Virginia al centro. Los pueblos pequeños y rurales son ahora republicanos, las ciudades grandes, demócratas.
Hay una crisis de clase entre unos y otros, como parece surgir de The Dignity of Working Men de Michele Lamont: los campesinos blancos y los obreros pobres se consideran en la misma liga que los ricos —ellos producen riqueza, crean cosas, arman algo—, pero los profesionales —esos clasemedieros universitarios y urbanos— se parecen más a parásitos: hablan, no usan las manos. Los ricos están lejos y se idealizan, los profesionales dan las órdenes a los trabajadores. Hillary simboliza la arrogancia de esa elite profesional con su discurso bien aprendido y de palabras raras; Trump tiene todo el dinero del planeta pero habla y se comporta como un camionero borracho en un bar: el vocabulario enroscado versus el straight talker.
Trump es más parecido al americano promedio real que la expectativa liberal de lo que tendría que ser el americano promedio ideal. La mirada liberal es una construcción de laboratorio, un deber ser; Trump encontró bajo la alfombra al hombre real, lo miró y entendió qué podía querer. Se lo dio en un show diario por la TV y Twitter y pasó con su ambulancia abierta a subir a todos. Nosotros ocultamos nuestros gases y vamos al baño a evacuar; ellos se rajan pedos que aprietan en los sillones para no ser descubiertos o se ríen si lo son. Political correction versus el deslenguamiento desenfrenado: perdimos nosotros.
Nuestro discurso fue moral, el de Trump inmoral o amoral. Nuestro discurso fue principista: lo que debe ser. Políticamente correcto, como esperamos que una democracia moderna y civilizada se comporte. Protección para los más pobres. El fin de guerras idiotas. El fin de un bloqueo criminal de más de medio siglo a Cuba. El debate de mejores salarios mínimos a punto de salir. Despenalización de drogas livianas. Facilitar que una mujer decida qué hacer con un embarazo indeseado.
Cuando se sancionó “Obamacare”, sentí alivio. El programa se ha desmoronado desde entonces, víctima de los errores del gobierno y de la avaricia de las aseguradoras, pero su espíritu era balsámico: por fin en Estados Unidos, un país donde el Estado debe hacer un esfuerzo por justificar su misión, había algo parecido a un sistema de salud basado en el sentido común —cuidar y proteger al enfermo, no condenarlo a la muerte financiera por su dolencia— y no sólo en el triunfo del cabildeo de las corporaciones.
Cuando el matrimonio homosexual y los derechos asociados ganaban estado tras estado —a una pensión para los viudos y viudas, por ejemplo, a adoptar y tener niños— tuve la sensación de que vivíamos algo parecido a una extraña utopía respirable. Las cortes en Estados Unidos apoyaban los derechos igualitarios para todos y ese influjo corría pronto hacia otros países y así Argentina o Brasil o Colombia sancionaban sus propias leyes.
Miraba esos momentos con cierta simpática incredulidad. Las decisiones que todo liberal espera habían necesitado nada más de una familia negra en la Casa Blanca para que comenzasen a caer con una facilidad pasmosa. Uno podía llegar a dejarse llevar por la noción de que, después de décadas de dar una batalla ideológica retórica, Obama había quitado el tapón que abría el dique y las decisiones salían con una facilidad asombrosa.
Había una familia negra —una familia negra— al frente del proceso de transformación liberal más profundo del último medio siglo y una candidata, Hillary Clinton, provista de una agenda programática que podía profundizar los ochos años de progresismo pausado de Barack Obama. ¿Cómo eso podía salir mal? ¿Cómo America podía decir no a una sociedad definitivamente mejor?
Si los Padres Fundadores resucitaran y nos vieran en operación se hubieran vuelto a echar en los sepulcros satisfechos de no tener que volver como fantasmas vigilantes: cuanto se propusieron tenía intérpretes cabales en los liberales del siglo XXI, sólidos, comprometidos con un mundo que podía llegar a ser una pradera soleada poblada por personas en convivencia pacífica y respetuosa donde cada hombre era Charles Ingalls y cada mujer su esposa.
Frente a esa axiología del deber ser, Trump fue la calle sucia y el arrabal, el ricachón chabacano y burdo, un ejemplo indeseable de bravuconería arrabalera. No había en Trump civilidad. Las buenas ideas del mundo nuevo liberal parecían haber terminado su carrera, agotadas, antes de llegar a la cuna de Brooklyn donde berreaba un niño naranja. Pero ese Trump tenía mucho más de realista que nuestras pretensiones. Su imperfección era la imperfección del mundo como se vive a diario fuera de nuestras buenas maneras liberales. ¿Cómo eso podía estar bien?
Ahora tengo la sensación de que estamos asistiendo al sepelio de una época que pudo ser maravillosa, como si se tratase de un ser joven que murió antes de tiempo. Nos reunimos a llorar su despedida, todos presa de un desconsuelo que debilita los músculos. Transitamos adormilados por el día y nos revolvemos en la cama por las noches.
He perdido muchas veces, pero en la madrugada del 9/11 sentía que era la primera en que me habían derrotado. Un día antes, los liberales podíamos tener una presidenta que nos daba márgenes. Había una esperanza y por eso todo estaba abierto. Discutiríamos, volveríamos a cambiar. Sucederá lo mismo ahora, pero nos tomará tiempo reaccionar.
Pero en la jornada clave, en Estados Unidos se había reunido suficiente gente como para elegir de Presidente del Mundo a un tipo capaz de producir este miedo, toda esta tristeza y un puño de angustia en la garganta y el pecho.
“No es melodrama”, escribí por ahí en esos días, “quiero abrazar a mi hijo y sonreírle”. Todavía quiero.
3. Grab her by the pussy –y el realismo sucio
We failed, liberales. Miserably.
Nuestro desajuste de percepción costó, tal vez, los próximos veinte o treinta años, toda una generación, de cambios sociales. Nuestra convicción es que debía importar la indecencia de Trump, la ignorancia de Trump, la brutalidad y violencia de Trump. Pero es discurso era la superficie, no el fondo de las decisiones de las personas. Millones de ciudadanos prefirieron obviar todo eso y darle la presidencia a Donald Trump en vez de a una mujer correcta como Hillary Clinton. Esto es, tuvo más aceptación un depredador sexual que una mujer que debió tolerar a otro depredador sexual. Esto no es lo correcto, pero ¿acaso lo correcto es determinante?
Pongamos, por ejemplo, que hablamos sucio. There is dirty talk everywhere. Los esposos, los amigos, las familias en sus reuniones de Navidad, los que sextean. Hay realismo sucio en cada esquina de la vida, pero uno no espera ese comportamiento en un candidato presidencial. Hay una carga moral distinta cuando se trata de la función pública. Recuerden a Anthony Weiner, a los senadores republicanos afectos a los encuentros escabrosos en las sombras y recuerden, por traer el asunto, el impeachment a Bill Clinton.

Donald J. Trump. Foto de Gadge Skidmore, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.
El realismo sucio de Trump se respira en las ciudades chicas de Estados Unidos, en sus pequeños pueblos rurales y en los extramuros de las capitales podridas del Rusty Belt, los bares del medio oeste, las tardes lentas de las planicies del centro y los campos petroleros de Texas. La gente habla sucio, piensa chancho, hace cosas raras.
Los equivocados fuimos nosotros: nuestras aspiraciones de un mundo mejor, limpio y de buen aroma, se chocaron con las manos callosas de los operarios industriales, la hediondez del tipo que debe olfatear petróleo a pie de trépano o absorber el olor a bosta de los establos, la grasa que se cuela en las narices en las pollerías o los mataderos. La vida real es más dura fuera de las ciudades de edificios altos y nuestras oficinas de graduados universitario más o menos luminosas con temperatura regulada y asientos ergonómicos.
Quiero decir: Trump grab her by the pussy y todos protestamos porque está mal pero lo cierto es que, fuera de una competencia electoral, fuera de los micrófonos y las luces, grab her by the pussy es más que una excepción. Metafóricamente, el realismo sucio, amoral o inmoral, machista o border tiene una normalidad ganada. Puede que no suceda en nuestros clubes chic, pero vayan a un vestuario de fútbol, a una cena de amigos de secundaria, a los bares de los márgenes. ¿Cómo eso iba a ser un problema para los electores de Trump? Lo era para nosotros, liberales contenidos por convicción o por temor al castigo social. Pero no lo fue para —caramba— más de la mitad de las mujeres blancas, que votaron por Trump. Ellas son mujeres, madres de niñas, adolescentes, jóvenes mujeres, y grab her by the pussy significó nada. Para cada una de ellas, nada.
¿Es posible que esa idea de un mundo mejor, solidario y tolerante, sea sólo producto de nuestro deseo? ¿Que Estados Unidos sea, en realidad, en el hueso, ese animal indefinible —pero peligroso— que ha votado a Trump? ¿Es posible que con Obama hayamos conocido una coyuntura especial —donde nuevos derechos civiles y un mayor respeto por las personas parecían el camino a seguir—, y que eso haya sido todo? ¿Una muesca?
4. El asalto de los outsiders
Bien mirado, hay un comportamiento sistemático en el electorado de Estados Unidos, al menos desde 2008. Obama fue también un outsider; nadie se lo esperaba en el Partido Demócrata, adonde fue el primero en arruinar la fiesta de consagración de Hillary como heredera del patriciado moderado del partido. Ciertamente, tampoco los republicanos supieron cómo domarlo: nadie tenía mucha idea de a qué era vulnerable, tal era el desconocimiento sobre él. Sucede ahora que, tras ocho años en el gobierno, Obama se ve como parte del sistema y parece haber estado allí bastante tiempo, pero su origen reconoce una forma migratoria similar a la del Tea Party, a Sanders y a Trump: todos vienen por fuera de las orgánicas partidarias y todos ganaron algo a su modo.
Desde hace ocho años, el establishment del sistema político de Estados Unidos ha estado sometido a la presión de los candidatos alternativos, una panda de más o menos desconocidos que irrumpen en la fiesta de un club selecto, tan cómodo consigo mismo que no ha puesto vigilantes a sus puertas. En 2008, Obama era un novato sin alcurnia partidaria, un don nadie de Chicago con apenas dos años como senador y unos pocos más en una posición menor como organizador comunitario. Sin embargo, se metió como cuña donde no estaba planeado que entrase con un discurso que mezclaba emotividad y racionalidad. Lo mismo hizo el “Tea Party” —aunque sin la parte de la racionalidad racional, digamos— en el Partido Republicano, donde asomó como banda de asalto y acabó convertida en su vanguardia esotérica después de minar como guerrilla la arquitectura de la organización. Y ahí está Sanders, único senador independiente y socialista del país que, una vez que decidió incorporarse al Partido Demócrata, disputó hasta el final la primaria y, de ese modo, consiguió llevar sus genes discursivos hasta moldear la plataforma de Hillary. Y luego, por supuesto, Trump. (Y quizás debiera incluir también a “Occupy Wall Street”, cuyo entusiasmo acabó diluido pronto muy probablemente porque, por su propia decisión, jamás quiso mudarse al interior de una fuerza política, hasta ahora una aparente precondición para discutir poder real en Estados Unidos.)
Las personas están cansadas desde hace tiempo de la distancia de los políticos profesionales. Harta del uso y la poca atención. Y no parecen estar demasiado preocupados por meterle cargas de profundidad a cada partido si con eso consiguen hacer saber su descontento. ¿Que esas decisiones ponen en riesgo el futuro del sistema democrático, de la economía y la nación? Es un modo de verlo; el otro es que, si esto pasa, si están estallando los enojos, es porque la clase política produjo sus condiciones. Los ciudadanos han venido y seguirán explotando opciones políticas con tanta naturalidad y despreocupación que más que elegir candidatos a la primera magistratura parecieran estar testeando marcas de mermeladas en el supermercado. Esa es la calidad democrática construida.
5. Tan profesional que no parecía humana
Para nuestra lógica, Hillary fue una candidata dedicada. Con muchas fallas, pero sin dudas preparada para dirigir una nación. Nunca perdió la compostura, su estatura intelectual es incuestionable. Presentó políticas de Estado que detalló hasta el agotamiento. Fue compasiva, inteligente, amable. Evitó caer en todo tipo de bajezas, mantuvo la estatura intelectual y moral hasta el final. Fue presidencial de inicio a fin.
Los debates presidenciales fueron el único momento donde ambos candidatos pudieron ser confrontados y comparados frente a frente. Hillary ganó los tres. Fue docente, didáctica, estricta con Trump. Fue irónica con categoría y terminante frente a la ignominia del otro. En el primer debate fue tan superior que Trump era un sujeto disminuido, enojoso y reactivo. Perdía la compostura con facilidad, interrumpía como un descosido. Hillary fue la maestra que envió al asiento al peor estudiante del curso a que aprenda con cuidado.

Foto de Brett Weinstein, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.
O mejor debo decir que esa fue la Hillary que vimos nosotros. Según las evaluaciones post elecciones, los debates apenas incidieron a favor de Hillary en cuatro puntos, de modo que no fueron determinantes para su triunfo —tal parece que evitaron una derrota mayor. Y ese es el punto: la perspectiva de la prensa y los intelectuales liberales, de las clases medias educadas, fue que Hillary ganó sin dudas las discusiones en la TV. Pero para los votantes de Trump y algunos indecisos, su comportamiento calcificó su determinación. Para ellos, Hillary fue pedante, agresiva, distante. Aburrida, intragable. Una diletante de discurso académico, elevado, inhumano. Tan profesional que no parecía humana.
Cuando los moderadores de los debates o los periodistas hacían preguntas difíciles para cuestionar las posiciones —cuestionables— de Trump, sus partidarios no veían un reclamo por transparencia para que un candidato ampliase su punto de vista o aclarase una barbaridad. No veían un llamado a que se retracte de dichos y acciones aberrantes: veían una trampa, un ataque, una muestra más de cómo la prensa liberal preparaba una avanzada para destrozar al único hombre que decía las cosas como eran. Cuando esos mismos comentaristas cuestionaban a Hillary por su manejo de un servidor privado, veían un staging, una actuación: debían hacerlo, sigue la lógica, para mantener las apariencias. Cuando una decisión está tomada, cuando se afirma un dogma, difícilmente se vea más allá de él —y eso vale también para el método de nosotros, los liberales, durante las elecciones.
6. Bukowski, Amy Poehler y tú-vives-tu-propia-realidad, Donald
Al día siguiente de la elección leo en El Español un texto firmado por Santiago Gerchunoff en el que recupera el poema “En agradecimiento”, donde Charles Bukowski, uno de los últimos poetas pendencieros, rescata a “la más vilipendiada de las especies humanas”, el hombre blanco norteamericano de clase media, a quien se critica, insulta y ningunea sin que él proteste. Y no protesta, dicen los liberales del poema y duda Bukoswski, porque tiene ese hombre tiene la sartén por el mango. Y entonces, “me descubro ante el hombre/ blanco norteamericano de clase media/ el hazmerreír/ de todos,/ el payaso,/ el bruto,/ el espectador de tv,/ el bribón,/ el bebedor de cerveza,/ el cerdo sexista,/ el marido inepto,/ el bobo,/ barrigón/ descerebrado/ capaz de aguantar cualquier/ maltrato possible/ sin decir/ nada/ limitándose a/ encender otro/ puro,/ repatingarse en el/ sillón e intentar/ sonreír”.
Trump demostró que las campañas electorales necesitan oneliners y show.
Amigos: nosotros ofrecíamos razón, planes, policy. Trump ofrecía a ese panzón descerebrado torpe cerdo machista del hombre blanco norteamericano de clase media una batalla por pelear. Nosotros enfriábamos la discusión para civilizar el tono. Trump lo recalentaba con llamados a la emoción, bromas de escuela secundaria, paparruchadas de bar y charlas de vestidor sobre mujeres bellas—charlas realistas de vestidor sobre mujeres bellas. Trump le hablaba al oído de los Chinaskis echados en el sofá de Bukowski.
Cuando en esos debates se veía a esa Hillary detallar políticas con acierto y aplomo, siempre on the money, el contraste —sin importar si se trataba de empleo, política exterior, humanidad hacia las personas en problemas o educación— era pasmoso.
Escribí en “Niño Donald, siéntese y aprenda”:
“La noche del primer debate presidencial, en uno de los exámenes que determinarán si puede no ya egresar con algún honor sino al menos hacerlo con la calificación mínima, Hillary Clinton puso en línea a Donald Trump como una maestra encara al peor estudiante de la clase. Clinton, que podría ser Commander-in-Chief, en el primer debate fue Teacher-in-Chief. Fue magisterial, ordenada y didáctica para presentar políticas en cada tema de la noche —desde comercio a raza, creación de empleo y crecimiento de la economía— mientras Trump se refugió en la miseria de los camorreros: sacar al otro de quicio y patearlo cuando está en el piso. Trump balbuceó en comercio —en menos de cinco minutos atacó a México cinco veces y luego otras diez a China— y jamás dio precisiones sobre cómo creará empleo y atraerá millones de dólares expatriados a Estados Unidos. Fue errático en política exterior, frívolo en materia racial y peligrosamente incompetente en asuntos nucleares. Tropezó y desvarió”.
Y luego:
“Clinton pronto notó que Trump no sería mayor adversario. No iban cinco minutos y ya había sugerido que no era sino un malcriado crecido con dinero de papá apenas interesado en beneficiar a otros tan ricos como él. Trump intentó llevar el juego al terreno del estudiante irrespetuoso dueño del aula (…) Inquieto y fuera de control, mordió cada anzuelo lanzado por la Teacher-in-Chief. Su boca se frunció en una O pronunciada, como muestran los peces que respiran con problemas”.
Y finalmente:
“A lo largo de la noche, Trump fue un irresponsable en sentido estricto: jamás tuvo un papel juicioso. No asumió que discriminó a afroamericanos ni a una Miss Universo, minimizó haber sido demandado y se quejó de ser auditado demasiadas veces. Un solo intercambio pudo definir su calidad moral para siempre. Clinton lo acusó de no pagar impuestos federales por años y él procuró apostillarla con engreimiento —«Eso es ser listo»—, pero ella captó la frase como las maestras que escuchan con oídos en la espalda mientras escriben en la pizarra, y le devolvió la respuesta sin siquiera mirarlo: si así es un tipo listo, entonces él no habría apoyado jamás a maestros, policías y millones de personas del corazón profundo de la América electoral que dependen de esos fondos. «Los impuestos son nuestra responsabilidad, no algo para evadir», respondió más tarde un cómico a Trump.
Trump fue menos infantil, hormonal y propenso a las bravatas que durante los debates del GOP y aún menos que en campaña, cuando nadie puede rebatirle, pero el hombre que proclama que instaurará la ley y el orden se encontró durante todo el debate con que la ley y el orden eran encarnadas por la firmeza y calma de Clinton. Trump no sabe nunca de qué habla y Clinton sabe demasiado bien qué se juega en la Casa Blanca: «Donald», le dijo una vez Hillary, «tú vives en tu propia realidad»”.
Donald, tú vives en tu propia realidad.
Otra vez: Donald-tú-vives-en-tu-propia-realidad.
¿Han visto esas películas donde un personaje ojeroso rebobina y reitera una y otra vez, enfermo de obsesión, unas palabras que ahora le resultan reveladoras pero antes le pasaron desapercibidas?
Pues aquí está. Den Play: Donald-tú-vives-en-tu-propia-realidad.
Donald nos demostró que nosotros vivíamos en nuestra propia realidad electoral, no él. Donald tenía el pulso de la realidad. Donald vivía en la realidad correcta. Donald conectaba con las personas, que escondían su determinación a votarlo avergonzadas de la retahíla de desprecio que caía sobre el hombre por su —indiscutible— ignorancia supina para todo lo que no fuese su propia vida.
El tipo que dice ser el más listo —el tipo que desprecia al Estado y no le paga impuestos dirigirá el Estado que debe recaudarlos: dadle al loco el manejo del psiquiátrico— era el listo indicado para sus votantes. En el transcurso de cada debate, Trump pasó más de un episodio donde era un mejunje de nervios y vacilaciones que nada más podía escupir generalidades espantosas y torpezas supremas y se paseaba por el set exhibiendo, ora un desconocimiento supino de mucho y una ignorancia profunda de casi todo lo importante, ora una actitud desafiante de guardaespaldas de discoteca mafiosa plantándose detrás de Hillary.
Donald-tú.vives-en-tu-propia-realidad se convirtió en la realidad correcta. Para los votantes clave en los estados clave —los que dieron a Trump el colegio electoral, no la mayoría de votos—, esa realidad era conveniente. El Trump horrendo no era tan horrendo, parece, como sus deseos de que algo cambie, como sea, con quien sea —pero no con los que ya han estado demasiado tiempo al frente.
Trump se jactaba de que los medios don’t get it. Nosotros creíamos que sí: era —es— un exudado de la sinrazón, vergüenza dickensiana, “agitador de toda calma imprescindible, levantisco irresponsable, incapaz con ganas, burro graduado, tú, maloliente, pedante, pomposo malvestido, calvo pretencioso, tahúr, aventurero, cowboy con pelo de muñeca, llano, rey de sí mismo, el prospecto más sombrío de Occidente, hórrido y fiero, cultivo repugnante de insensibilidad, siniestra aglomeración de cabellos, espeluznante expresión de mi género, ejemplo indudable de poco hombre, transpiración anal”.
Y tenía razón: we didn’t get it. Creo, hoy, que siempre supo que su discurso calaba en una vasta conjunción de personas identificadas con distintos aspectos de lo que él es y proyecta. Su misoginia podría espantar a algunos hombres y algunas mujeres más o menos moderados, pero más de la mitad de las mujeres blancas no le sacaron el cuerpo: es más que posible que, para ellas, esas mujeres que eran grabbed by the pussy fueran tontas y sin carácter, algo que ellas mismas, firmes y sólidas compañeras de sus hombres, batalladoras de insulto y armas tomar, no son.
Trump espantaba la sensibilidad liberal con sus burlas a un periodista discapacitado, a mujeres obesas y no muy agraciadas. Insultó a un juez de origen mexicano al que acusó de animadversión por eso, su origen mexicano —¿y la gente, concluiremos, le creyó eso? Maltrató en el pasado y volvió a hacerlo en la campaña a una Miss Universo latina, a la que consideró poco más que un cerdo y llamó Miss Housekeeping —¿y eso fue tolerable para sus votantes? Trump ofendió con su insulto a una periodista inquisitiva que, decía, tenía demasiada sangre saliendo por su cuerpo, en alusión a un cambio de humor durante el periodo. Era horrendo, bruto, incivilizado. Para nosotros. Para muchos, las mujeres cambian de humor cuando tienen la menstruación y la suya era una broma on the spot; el periodista discapacitado no era sino un debilucho y esas mujeres feas, pues, bueno, son feas: tampoco ellos saldrían con ellas.
Escribí por allí, en julio de 2016, tras la Convención Nacional Demócrata que nominó a Hillary:
“Fue caluroso en Filadelfia y fue fervoroso y fue, sobre todo, histórico. Hillary Clinton es ahora la primera mujer que puede suceder al primer presidente negro de Estados Unidos, y ese es mi lado sano del caleidoscopio del inicio de este largo cuento. El malo, el desacomodado, me muestra que en este mismo país casi la mitad de la población puede mirarse al espejo cada mañana, besar a sus hijos con todo el amor que uno puede y, con una sonrisa beatífica, acabar votando a Donald T***p”.
En un episodio de final de temporada de “Parks and Recreation” en 2013, Leslie Knope, la concejal interpretada por Amy Poehler, debe enfrentar a su némesis, Jeremy Jamms, el dentista del pueblo, para renovar su puesto. Knope propone entonces adicionar flúor al agua potable de Pawnee, su pueblo, pero Jamms, que se opone, le presenta una campaña brutal aliado a la compañía local de refrescos. “Yo tengo de mi lado hechos, ciencia y razón, y todo lo que él hace es sembrar el terror…”, dice Knope a su asistente. “¡Oh, Dios, va a ganar!”
Donald-tú-vives-en-tu-propia-realidad resultó ser Liberales-ustedes-viven-en-su-propia-realidad.
7. Sugar Daddy Donald, nuestro líder religioso
Un cowboy. Un John Wayne. Un épico. Trump ganó contra todos.
Trump no construyó un GOP ideológicamente monolítico sino un movimiento a su medida. Un hombre contra el sistema que creó su propio sistema de reemplazo, uno que gira a su alrededor. Dije:
“[Ganó] Contra los demócratas, contra el Comité Nacional Republicano, contra las élites y barones de su partido, contra la oposición de la intelectualidad y los medios, contra la percepción global. Tendrá a su favor el Senado y la Casa de Representantes. La mayor parte de los estados. Decidirá —válganos el universo— la composición determinante de la Corte Suprema de Justicia, jueces que dictarán, por décadas, la validez de numerosas reivindicaciones sociales obtenidas y deseadas. [Trump] Tiene en sus manos la llave de un poder cuasi omnímodo. Si entiende bien ese mandato, tiene ante usted una oportunidad y responsabilidad únicas. Si lo entiende mal, y no soy figurativo, será una tragedia”.
En la lógica de Trump siempre se trató de ir por todo. La ley, para Trump, está escrita por la voluntad de sus cojones. Impondrá cuanto pueda y le dejen y aceptará los límites de la ley —¿a regañadientes, hasta que cambie la correlación de fuerzas?— cuando no tenga mayor remedio. No hay demagogo, autócrata, autoritario de manual, líder de secta que no busque crear un mundo a su medida.
Si serás líder populista, romperás los moldes de la organización para que la organización se parezca a ti. Fijas las reglas, pones la mesa de lo decible y discutible. Cuando estableces eso, mueves las fichas como quieres. Te ocultas, eres opaco, muestras lo que quieres, haces cuanto quieres. Forzarás al límite las posibilidades de la ley y empujarás a tus adversarios a callejones de difícil salida. Los imbéciles criminales que van por las calles asustando personas diciendo ser supporters de Trump son funcionales a Trump: preparan el miedo, lo difunden, crean un clima de tensión generalizado. Asustarán hasta someter la conciencia ajena o asustarán hasta que alguien les responda con igual o mayor violencia. Esos son los momentos del Gran Líder: la violencia es tanta en nuestras inner cities —ya decía yo en la campaña, ¿vieron?— que debemos intervenir con dureza. Y entonces pide por más fuerzas militarizadas en las calles, poderes para intervenir. El camino hacia el autoritarismo que desemboca en autocracia y fascismo nada más necesita que los buenos no hagan nada cuando los malos empujan la democracia al abismo.
En los actos de fe propios de las religiones y las organizaciones fanáticas, las fallas del líder se subliman, siempre, bajo alguna posible cualidad superior. Trump ofreció una parte de sí a cada grupo de seguidores. A los nazis del KKK, a los xenófobos y a los blancos más traumados les dio en ofrenda a los criminales, violadores y narcotraficantes mexicanos —y una ley para bloquear el ingreso de musulmanes—, todos listos para ser deportados o contenidos por un huge, beautiful muro. Ofreció a la derecha militarista la promesa de barrer a ISIS con la determinación que, decía, no tuvo Obama ni tendría Hillary. A los conservadores religiosos entregó blableos de defensa provida. A los desempleados, entregó la promesa de empleo seguro. A los conservadores puros, su propia determinación y una Corte Suprema adicta para echar por tierra con el liberalismo de los últimos tiempos. A los cubanos, el fin del acuerdo con los Castro. Cerraría la canilla del gasto para placer de los fiscalistas; revisaría todos los tratados comerciales para la aprobación de cuanto blue collar creyese que eso será beneficioso. Policías de ciudad y policías de frontera se cuadraron frente al autoproclamado candidato de la ley y el orden. Una masa multitudinaria asintió gustoso cada vez que alabó a la Asociación Nacional del Rifle o los animó a defender su derecho de inventariar armas de todo tipo en casa. A todos, en definitiva, les puso enfrente una cornucopia de promesas que apelaban más a sus miedos y a sus deseos que a la razón.
Y funcionó.
Y lo hizo incluso a pesar de sí mismo. ¿Que era misógino? Pues las mujeres de Trump no se dejan tocar tan fácil y, además, decían ellas, así hablan los hombres, vamos. ¿Que su plan fiscal es dañino? Bueno, habrá que probarlo. A nadie le gusta pagar impuestos, a todos les gusta pagar menos impuestos y, después de todo, ¿acaso los otros lo hicieron mejor? ¿Y su falta de capacidad militar? Bueno, hay asesores y hay militares y hay Pentágono, ¿no? Y él es ejecutivo. ¿Acaso no hizo miles de millones? ¿Acaso no es un ganador? Hizo billones en negocios como los casinos y la construcción, donde abundan los tipos duros. ¿Cómo dudar de que el bully no será el Bully-in-Chief contra los malos? ¿Que no cumple sus pactos, promete fantasías? C’mon, ¡es un jugador de póker! Un gran negociador. ¿No es brillante, acaso, sacar ventajas en un negocio? Mejor joder a que te jodan. ¿IRS? Aquí está tu sugar daddy: US$ 916 millones de deducciones, pérdidas suficientes para no declarar impuestos federales por una década. Take that from The Donald. ¿China, OTAN, México, todos esos que se benefician a costa de The Little American Guy? Ya verán cómo es un tipo duro en la mesa de negociaciones. ¿Que es un millonario que jamás hizo nada por nadie más que sí mismo, incluso cuando se trataba de filosofía? Hombre, ¿acaso no queremos ser todos millonarios? Es un self made man, un tipo como todos. Y como tal, insulta como todos, duda como todos, se rasca los huevos como todos, tiene errores, agachadas, mira traseros como todos, tropieza como todos. Trump, dirán, es uno de nosotros. No es parte del establishment político —ciertamente no lo es—, no quiere a Corporate America —y Corporate America lo ha humillado por su chabacanería circense. Donald J. Trump es un tipo que creció en Brooklyn, uno que supo hacerse su camino a pesar de todo y de todos. ¿Que su padre le dio el dinero para arrancar? ¡Pues ya hubiera querido yo que el mío hiciera lo mismo! ¿Que estafó a demasiada gente con su universidad? Bueno, you know, this is America, the home of the braves: aprende a defenderte o cierra el puto trasero.
8. Al matadero como caballos con anteojeras
“La totalidad de los animales y una aplastante mayoría de los hombres viven sin sentir nunca la menor necesidad de justificación”, escribe Michel Houellebecq en Sumisión. “Viven porque viven y eso es todo, así es como razonan; luego supongo que mueren porque mueren, y con eso, a sus ojos, acaba el análisis”.
Tendemos a racionalizar todo, claro. Somos liberales: el mundo ha de avanzar por la ciencia y las ideas; la historia jamás acabará. Pero es posible que esa misma racionalización condene nuestros análisis. El voto de Trump pudo haber estado profundamente marcado por cuestiones más prosaicas que el análisis. De hecho, Trump es un candidato sin políticas: sólo tiene anuncios. Una vez que rascas la superficie, ninguna de sus ideas tiene más de dos centímetros de profundidad.
En el mito de Casandra, la mujer es una pitonisa incomprendida que anuncia las fatalidades sólo para ver que los hombres o no la entienden o la desoyen. La fatalidad liberal estaba allí pero sólo nosotros, los liberales, no la veíamos. Trump hacía campaña en pueblos chicos de Wisconsin y Michigan e iba a Pennsylvania, donde estaba cantado, cerrado con candado y con la llave revoleada lejos, que ganaría Hillary. Al cabo, esos son territorios de blue collars demócratas, es el norte y el oeste del país, no Texas, no Alabama y no el suroeste. ¿Qué tan estúpido era el tipo que viajaba a territorios donde no tenía chance de ganar? El efecto túnel es peligroso porque elimina el contexto y la perspectiva, y los liberales fuimos al matadero caminando como caballos con anteojeras: mientras las ciudades daban bien para Hillary, Trump subía a su ambulancia una armada de desdentados y heridos en los pueblos rurales que nadie quería recorrer.

Seguidora de Hillary Clinton durante la campaña. Foto de Gage Skidmore, tomada de Flickr con licencia de Creative Commons.
Y he allí el punto: no importan. Sólo a los junkies políticos ideológicamente comprometidos y a los liberales interesan las cuestiones de fondo. El grueso de la población, he sostenido varias veces, tiene por principales actividades en su vida trabajar, consumir y emplear su vida social en familia y amigos. No tienen interés por las grandes cuestiones más allá de si esas grandes cuestiones, de algún modo concreto, afectan su realidad próxima. ¿Información, debate? What for? Basta tener lo mínimo para creer que uno no se pierde los grandes hechos. Para tomar decisiones importantes están los profesionales. Para eso elegimos congresistas, gobernadores, presidente cada cuatro años.
En los pueblos mineros de Virginia, en las fábricas de Michigan y las siderúrgicas de Pennsylvania quieren trabajos, no discusiones. Quieren pagar la renta a fin de mes y las cuentas del médico. En ciudades al limite de la resignación el cambio climático es un asunto demasiado lejano. La vida se decide pay check after pay check. Si Trump ofrece trabajo, bienvenido sea. Si Hillary ofrece un mundo sostenible, ¿eso paga la cuota escolar? Cuando un minero del carbón vota por Trump es porque ofreció, directa y simplemente, a lot of jobs. Cuando Hillary promete nuevas regulaciones contra industrias sucias para reducir el impacto del cambio climático y favorecer una matriz energética renovable, pone demasiadas palabras en juego pero el trasfondo se lee fácil: not a lot of jobs.
La defensa del medio ambiente es un lujo para el que tiene deudas, niños, un futuro no muy provisorio, está enfermo o demasiado viejo y su educación es apenas básica para la economía del siglo XX pero vive en el XXI cuando el mundo va para otro lado. Trabajo, no medio ambiente. Plata en el bolsillo, no palabras de oenegé.
Por pudor ideológico, parece, un liberal puede perder una elección capital. No es nuevo: lo he visto. Llamémosle el factor No-voto-a-Hillary-porque-soy-Susan-Sarandon. ¿Cuántos votantes de Bernie Sanders, aun cuando él mismo llamó a disciplinarse, le corrieron el cuerpo a la gris Hillary? A la izquierda no le gusta ensuciarse en el realismo político: prefiere las alturas de la Gran Verdad, del comportamiento correcto, del Buen Pensamiento y la Claridad de Ideas. Un intelectual liberal puede cometer el error de optar por el fragmento erróneo en la proposición lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mientras, el mundo nos pasa por encima. Entre talkers y doers, el hacedor gana: nadie aguanta demasiado tiempo un discurso moralista. A los toros se los agarra por los cuernos, no se les convence con Habermas. Hay que salir a la calle y hacer algo. Ensuciarse en el barro de las contradicciones. Menos charla, más acción.
Al otro lado, entre quienes han vivido de trabajos y un modelo de país —de economía, de ideología, de nación— que se evapora, el escenario no precisa demasiadas explicaciones. Ellos enfrentaban de manera pragmática —cortoplacista, sí, pero práctica— una situación que los liberales biempensantes adoradores de las estrategias sostenibles no contemplamos: muchos no toleraban la prepotencia, el sexismo y la estupidez ignorante de Trump pero igual lo votaron porque ofrecía ideas simples y reconocibles. Trabajos para quien no tiene, dinero para blindar fronteras que creen necesario amurallar, prohibiciones a extranjeros que suponen peligrosos, matrimonios de hombres y mujeres y no de John y John —más cuando no saben si John es realmente John y no Rachel.
Trump habló el lenguaje de la calle y del locker room, de las reuniones de amigos y de un tipo común que no sabe nada de política pero ha hecho dinero y no tiene compromisos: como tal, se supone que puede hacer mucho y que, como empresario, será ejecutivo. Él lo dijo: él es un doer, los demás son talkers. Y al americano promedio, convénzanse, le gusta que se hagan las cosas pronto y sin demasiado debate.
Al frente, Hillary: aburrida, larga, explicativa, señorona, maestrita, petulante con un tipo como Trump —uno que habla como yo, Joe, ex soldador en Michigan. Hillary da peroratas de balances geopolíticos, compromisos con aliados globales, equilibrios, consensos, acuerdos: todo eso toma tiempo, todo eso no provee soluciones ya. Hillary tiene ideas complejas que requieren explicación —la razón—; Trump tiene dos o tres ideas sencillas de digerir dichas en un lenguaje poco complicado. Y las repite siempre, y no gasta demasiadas palabras. Fast food político. Y es divertido, y ella no. Y es nuevo, y ella no. Y es hombre, y ella no. Y es tramposo, pero ya nos confesó que lo era, eh; ella mentía y no dijo nada hasta que la descubrieron. Crooked Hillary. The Donald, my man.
9. La magia realista de Donald Trump
Escribí en “El realismo mágico de Donald Trump”, durante la campaña electoral:
“En julio, poco antes de la Convención Nacional Demócrata, Newt Gingrich, uno de los explicadores oficiales de Donald Trump, se sentó con CNN a discutir las estadísticas de crimen en Estados Unidos. La presentadora recordó que las cifras mostraban una tendencia a la baja pero Gingrich defendió su idea de que, en realidad, las personas se sienten más amenazadas. “Lo que yo digo es igualmente verdadero”, dijo con la misma porfía de su jefe político. “Yo voy con lo que la gente siente; usted vaya con los teóricos”.
“Newt Gingrich es un sofista pero tiene razón: Trump ha demostrado que la realidad es una ficción que sólo precisa de la fe de sus seguidores para convertirse en verdadera. Gabriel García Márquez definió al realismo mágico como un hecho rigurosamente cierto que parece fantástico. La campaña de Trump funciona al revés: su “magia realista” consiste en fantasías que parecen ciertas a ojos de sus creyentes. Tal vez por eso las frases que Trump más reitera sean llamados a la fe. “Confíen en mí”. “Créanme“.”
“Como si alguna vez hubiera leído a Kant, Trump crea una realidad con su palabra, pero es una realidad turbia. En la doctrina trumpiana no hay revelación sino ocultamiento, abunda la manipulación, escasea el sentido común. Predomina la forma sobre el fondo.”
“La campaña de Trump es un ejercicio de credulidad carismática, una estafa masiva. Está dirigida a las emociones de sus creyentes, no a la razón. Por eso cada vez que la prensa y Hillary Clinton procuran comprender la lógica de su juego de timo, Trump se ríe en sus caras: They still don’t get it”.
“Las ideas de Trump parecen provenir del universo bizarro. En su campaña no hay espacio para fórmulas, métodos, políticas: sólo la promesa de un fin sin importar los medios. Allí está la idea de repatriar casi US$ 5 billones de dólares de ganancias corporativas y hacer crecer el país a casi 4% cada año para crear 25 millones de nuevos empleos, algo si no imposible al menos improbable. Es un proyecto mesiánico donde el líder todo lo sabe y no se discute. «No me pidan que les diga cómo los llevaré allí», dijo en un mitin. «Nada más déjenme llevarlos».”
“Y el engaño funciona. Al decir de Gingrich, los seguidores sienten a Trump y él sabe cómo hablarles: simple, al nervio y a la sangre.”
“Pero si la ausencia de razón puede ser audaz, el delirio suele ser fatal. «Yo soy su voz», dijo Trump en la Convención Republicana, ante el rugido de la masa. «Yo puedo arreglar esto solo». Trump no es un político bondadoso sino un demagogo brutal, adorado por la derecha más retrógrada del país. ¿Qué puede pasar cuando el mayor ejército del mundo quede al mando de un mesías inestable que se cree infalible?”
“América Latina tiene una larga tradición de líderes portadores de verdades reveladas. Vengo de un país, Argentina, que en 2016 cumple setenta años marcado por una fe política, el peronismo, que parece inagotable. Desde el primer gobierno de Juan Perón, en 1946, su movimiento se erigió como una fuerza mística que resistió persecuciones y perduró estirando sus fronteras ideológicas. Ya cadáveres, Perón y Evita se volvieron figuras de culto, Algo similar sucedió en la última reencarnación peronista, el kirchnerismo. Cuando murió Néstor Kirchner en 2010, sus sucesores montaron a su alrededor una religión de consumo rápido, bautizaron calles y escuelas con su nombre y hablaron de él como un ánima presente.”
“Es común en América Latina afirmar que nuestros dirigentes pueden hacer de cada nación un lugar más iconoclasta que Macondo pero Trump ha demostrado que también hay caudillos en la 5ta Avenida de Manhattan. “Los gringos nos han ganado”, me dijo Alberto Trejos, el ministro de Costa Rica que negoció el último tratado de libre comercio latinoamericano con Estados Unidos. “En Cien años de soledad, García Márquez inventó diecisiete Aurelianos Buendía con una cruz de ceniza en la frente, pero Trump supera toda ridiculez”.
“En algún punto, los americanos y los latinoamericanos no somos tan distintos. Mientras en América Latina los nacionalismos de izquierda movilizan a los crédulos con una pasión patriótica sobreactuada —una cierta fe—, en Estados Unidos, todavía una sociedad puritana, la credulidad religiosa es consubstancial a la política. De hecho, la Constitución misma postula que los hombres son iguales porque “el Creador” lo dispuso, así que en tiempos desesperados la sociedad estadounidense suele ver a su presidente como un mesías capaz de salvar la integridad nacional. Sin ir muy lejos, Oprah Winphrey, sacerdotisa de la iglesia catódica, dijo que Barack Obama era «The One».”
“El peligro de Trump es su egolatría descontrolada que no reconoce dogma, institución o límite. Los valores son secundarios a su propio yo: Trump pide que no crean en ideas sino en él, como si fuera la síntesis de la sabiduría, rey o dios. En América Latina sabemos cómo es dejar en manos de caudillos incontrolables el destino colectivo. Y lo sabían también los Padres Fundadores de Estados Unidos cuando decidieron eliminar la figura del derecho divino de los reyes de la Constitución. «Virtud o moralidad son resortes necesarios del gobierno popular», escribió en esos años George Washington. El problema: ni virtud ni moralidad habitan la fe de Donald Trump”.
—
La gente votó a Trump con las vísceras, la verga, el cheque del próximo mes, dios de su lado, la vagina, la tradición y la familia, la avidez, el deseo, el fusil de asalto en el closet y el cráneo caliente. No que no piensen: pensaron en quitarse de encima a los políticos profesionales que, sienten, viven en el mundo burocrático de Washington DC bien pagados por sus impuestos. No pensaron demasiado las consecuencias de las ideas —no políticas— de Trump, pero eso habla también de que el estado de cosas pudo no dar para más: si no pensaron no era que no supieran o supusieran, tal vez era que no les importaba porque estaban, ante todo, demasiado enfadados.
La ignorancia es antes un asunto de voluntad que de incapacidades, al cabo. Quizás eligieron no saber más. Quizás nada más les bastaba saber que lo que creían era lo adecuado y correcto, aunque no fuese verdadero. De modo que, como muchos, decidieron dejar en manos del líder las decisiones importantes, como tantas otras veces. Pero esta vez es un líder distinto, un outsider, uno que habla, es, como ellos: un americano que quiere ganarle al sistema. ¿Que la decisión les costará? Seguro, pero ya llegará el tiempo de preocuparse por eso. Trump tendrá un tiempo de gracia, como todos, antes de que le caiga encima un enojo conocido. Mientras, le han dado la diestra por un rato. “Somos americanos”, decía el General Custer protagonizado por Bill Hader en Night at the Museum. “Nosotros no planeamos, ¡hacemos!”.
Y si bien el enojo puede primar, los enojos no se limitan al rechazo al establishment y sus políticas. Hay enojos raciales, contra los extranjeros en general, contra los grandes empresarios, contra Washington, contra los políticos profesionales, los latinos, los mexicanos en particular, cualquier musulmán, los negros. Algunos podrán ser justificables, otros son simplemente aberrantes. Pero Trump fue el vector ideal para reunir todas esas demandas: un hombre sin un cuerpo ideológico definido, un oportunista. Alguien que hará lo necesario para llegar, ganar y permanecer. Alguien que un día dice blanco y poco después hallará la excusa cromática para presentarlo como negro.
Esta es la primera de cuatro entregas en las que Revista Factum ha dividido este ensayo escrito por el periodista argentino Diego Fonseca, que a partir de hoy publica en varios medios de comunicación de América Latina.
—

Foto: Gatopardo.
Diego Fonseca es editor y autor de varios libros de periodismo narrativo, entre ellos Crecer a golpes (Penguin USA, 2013), Sam no es mi tío (Alfaguara, 2012), Hacer la América (Tusquets, 2014) y Hamsters (Libros del KO, 2014). Su trabajo en ficción incluye la novela La vigilia (Penguin USA, 2014) y los libros de relatos y cuentos El azar y los héroes, El último comunista de Miami y South Beach. Dirige clínicas y talleres de periodismo narrativo en diversos países de América Latina y es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Entre otros medios, ha sido editor-at-large de la revista de crónicas Etiqueta Negra y editor general de AméricaEconomía. Fue creador y director de la revista de crónicas Lúk y ha asesorado y conducido proyectos de periodismo digital en Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Perú. También se desempeñó como productor de radio y TV en ciclos distinguidos con los premios Martín Fierro de Argentina. Publica en diversos medios internacionales, como El País de España; Gatopardo, Letras Libres, El Universal y Reforma, en México; y El Malpensante y SoHo, en Colombia, entre otros. Ha sido profesor visitante del sistema FLACSO y conferencista en las universidades de Harvard, Cornell, Brown, Arizona State, DePauw, New Mexico y Georgetown, entre otras. Licenciado en comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, tiene estudios de posgrado en Instituto de Empresa Business School. Nació en Argentina en 1970. Vive entre Phoenix y Washington, DC.

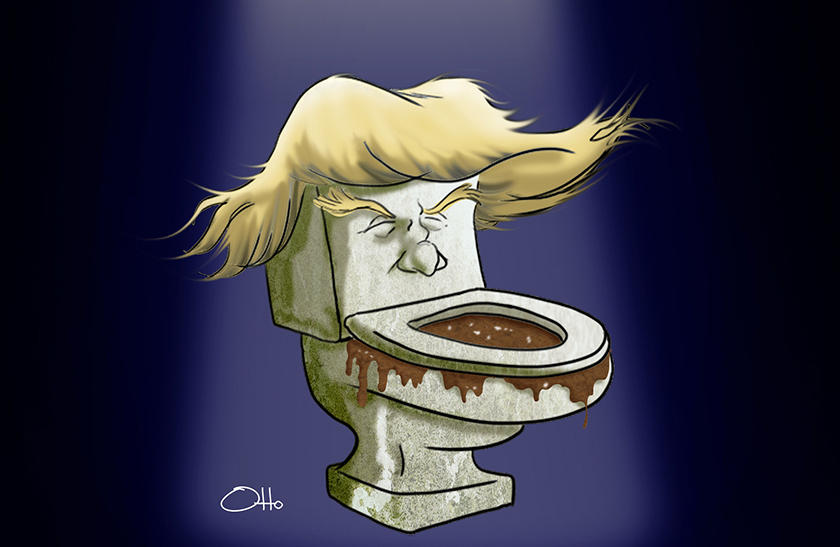
Opina