Dos periodistas de Revista Factum asistieron a la final del fútbol salvadoreño; la misma en la que Santa Tecla Fútbol Club arrolló (4-0) al equipo que casi por sí solo llenó el estadio Cuscatlán: los albos del Alianza. Sin ser aficionado al Alianza, David Juárez ocupó un lugar en el sector paquidermo del estadio; y por el contrario, siendo aliancista, Óscar Delaney se infiltró en el pequeño espacio reservado para los tecleños. Así nos compartieron la siguiente crónica, escrita por episodios, a cuatro manos.
Fotos y textos: David Juárez y Óscar Delaney
A eso de las 10:40 de la mañana, los alrededores del estadio Cuscatlán recordaban al campo de la feria agostina. Mesas repletas de botellas de cervezas, carne en el asador, familias yendo de un lado a otro, pocas o nulas posibilidades de parqueo en las zonas próximas al lugar de la fiesta. Porque para la afición del Alianza, el domingo 21 de mayo era día de celebración. Su equipo disputaba una nueva final: otra vez contra el Santa Tecla, que lo venció en la última oportunidad que chocaron en el juego final. La carne que la afición alba degustaba a esa hora del día tenía sabor a revancha.
La reventa no paraba de ofrecer “soles” y el blanco se imponía en el camino que llevaba hasta la taquilla de Sol Preferencial Norte, una de las muchas zonas del Cuscatlán destinadas a la afición alba. La cantidad de camisas blancas se imponía con facilidad a cualquier otra tonalidad. Desde cierta distancia noté la taquilla, mi objetivo. Ya en la cola, noté que la reventa ofrecía también “preferencias”. Curioso por conocer el precio que podían haber alcanzado esas entradas, pregunté al siguiente revendedor que se acercó. Su respuesta me desconcertó, estaban al mismo precio que en la taquilla.

Antes de ingresar al estadio, los simpatizantes del Alianza podían entretenerse con juegos de las marcas patrocinadoras.
Foto FACTUM/David Juárez.
Mi guía para adentrarme en el mundo de la afición del Alianza —una paquiderma de hueso y corazón blanco— aconsejó al revendedor que tuviera paciencia, que las vendería más caras en unas horas. El muchacho —que no parecía sobrepasar los 25 años— dijo que ya se quería ir, que debía regresar a San Miguel. Todo me pareció extraño, pero pensé en que si no éramos nosotros, alguien más terminaría comprando esas entradas. Trato hecho. Pagamos las entradas al muchacho de San Miguel y abandonamos esa corta cola de la taquilla. Mientras bajaba las gradas, pensaba en las razones para hacer aquello, y concluí que era nada más el deseo del salvadoreño promedio de no hacer cola para absolutamente nada.
Con las entradas en las manos, hubo tiempo para ver los alrededores del lugar, en especial la zona que conduce al sector de Platea. La fiesta parecía que no iba a concluir nunca. Decenas de aficionados vestidos de blanco se detenían frente a los toldos comerciales, observando los concursos, a las edecanes, a las pantallas de televisión; se sacaban fotos, reían, cantaban, se abrazaban, estaban ebrios de alegría. Nada podía salir mal. Ni siquiera la lluvia amenazó el júbilo blanco hasta antes de que comenzara el juego.
Nos marchamos del estadio y no dejaba de tener la sensación de que la fiesta se prolongaría hasta muy tarde, que al Santa Tecla le iba a costar mucho repetir lo de la final pasada —cuando se impusieron con marcador de 3-2, en una actuación inspirada del uruguayo Sebastián “El Loco” Abreu—. Era la sensación de que la fe alba a esa hora era inquebrantable.
Para nadie es un secreto que el sector de Sol General es terreno del Alianza —salvo que este equipo no juegue en la capital—, pero en juegos como el del domingo pasado, las zonas de dominio de la afición paquiderma se extendía a varios sectores del estadio. Uno de ellos es el de Preferencial Norte, justo detrás de la portería. Eso sí, una vez atravesado el túnel de acceso, no hizo falta caminar mucho para notar que aquella grada que, además de blanca, tenía un toque “familiar”. No fue extraño ver familias, parejas, grupos donde era común la presencia de tres o cuatro mujeres entre sus integrantes. Todo esto a pesar de la mala fama que rodea a la afición capitalina. No era el ambiente que se estila en el sector de Sol, pero seguía siendo territorio albo.

La afición futbolera es algo que, en ocasiones, se inculca desde temprana edad. Mujeres, niños y hasta bebés apoyaron al Alianza el domingo pasado.
Foto FACTUM/David Juárez.
La primera sorpresa en las gradas fue la de dos sobres de “Sinsueño” (con las pastillas intactas). Estaban en la grada, abandonadas. Espero que la persona que los olvidó se haya dormido y no pudiera ver lo que ocurrió luego en el terreno de juego.
Mi guía en el terreno me señaló unas gradas más abajo. Un grupo de aficionados se preparaba para extender una enorme manta sobre el sector. Poco a poco fueron convenciendo a otros que se encontraban allí, y llegaron refuerzos desde Sol. Algunos aficionados se saltaron la malla con el único fin de apoyar logísticamente en el despliegue de aquel mensaje para su equipo.
El estadio era un carnaval. Rostros pintados, camisas con estampados de elefantes en poses triunfantes, mantas blancas, cantos, pronósticos favorables al aire, sonrisas blancas, vendedores con camisetas del Alianza o de la principal empresa cervecera del país ofreciendo tal bebida, agua, gaseosas y golosinas de todo tipo. El ambiente era inmejorable para el equipo capitalino, que luego de unos minutos salió por fin de los vestuarios e inició el protocolo.
El estadio se tranquilizó con la ceremonia, como si la pompa desanimara a los aficionados, hasta que sonó el himno nacional. Los seguidores blancos lo cantaron con su “actualización” incluida, sustituyendo la palabra “consagrar” por “Alianza”. Al finalizar el himno, me pregunté si estos aficionados no habrían encontrado más satisfacciones siendo “aliancistas” que siendo “salvadoreños”. Quizás para muchos aficionados resulta que el Alianza es algo así como su “patria”, con todo lo bueno y malo que el concepto trae consigo.
Finalizado el protocolo, la alegría volvió. Los jugadores blancos se acercaron a saludar a las gradas, y estas explotaron. Entonces ya no era optimismo entre los aficionados, era algo más, algo parecido al concepto “incondicional”…
Un infiltrado en el Infierno Verde
(Por: Oscar Delaney)
Quien escribe estas letras no apoyaba ni remotamente a los “colineros” de Santa Tecla el domingo pasado. Más bien, iba de encubierto en la misión de saber cómo se vive una final desde una de las barras más incipientes en el circuito futbolero nacional.

Decidí irme con colores neutrales —camisa gris— para no delatar mis intenciones. El cronómetro marcaba 20 minutos del partido (en líneas generales entretenido), y la barra del Santa Tecla F.C. se mantenía acomodada en las butacas. No había mucha gente de pie. Los que metían un poco de ruido eran dos batucadas que daban de golpes a sus tambores en el centro del sector sur. El gol llegó y luego el tumulto de abrazos por la anotación verdolaga. Lo que parecía ser el combustible para sacudir a los aficionados, quedo en eso, en pura apariencia. En las butacas en donde me encontraba, tenía a la par a un matrimonio que navegaba en los 60 años; y en mi diestra, unos señores cuya edad pude estimar arriba de los 40 años.
Analicé la situación y deduje que mi ubicación no era la idónea para encontrar la emoción que pone la grada. Entonces obedecí mi instinto de hincha y me abrí paso en dirección a la batucada, los tambores y la gente que sí estaba de pie. Supuse que ahí se anidaban “Los ultra”, esa ala radical que poseen todas las aficiones. Mi conjetura pasó a ser una afirmación: ahí estaban los jefes de barra. Al llegar al punto, vi un poco más de acción. Tenía unos cinco minutos de haber llegado ante ellos, cuando el silbante finiquitó la primera parte del cotejo. El medio tiempo fue una combinación extraña de sensaciones. Trataba de descifrar de qué dirección vendría la tradicional “agua de riñón”.
El medio tiempo, por lo general, es un limbo bélico en el que sucede de todo. Se lanzan miados, caca, restos de comida… En fin, hay que estar mentalizados a ensuciarse. Es eso o llevar una camisa de repuesto. Sentí entonces el impacto de un liquido que me sorprendió y asumí lo inevitable. A la par mío estaba un tipo gordo, con tatuajes y un tanto ebrio. También lo sorprendió el líquido. Ni se inmutó. En parte del sector “bravo” del Tecla se escuchaba uno que otro cántico y los tambores dejaron de sonar. Lo que aconteció me dejó sorprendido: uno de los hinchas que más gritaba cargaba un fardo de bolsas con agua, las repartía a diestra y siniestra, y luego las aventaba. “Hey, brother, tomá… Ve”, me dijo. Luego me dio una bolsa. Y entendí que lo que me había caído no era más que agua…
La afición narra el partido
(Continuación del relato de David Juárez)
Arrancó el juego y las gradas ardieron nuevamente. Cada aficionado tomó su puesto imaginario allá abajo, dando indicaciones, alentando, metiendo presión al árbitro y a los jugadores del Santa Tecla. Se podía intuir lo que ocurría en la cancha con solo observar el sector de Sol. El público reaccionaba a cada movimiento propio y extraño. Seguía cada incidencia con lupa.
Se dice que algunas personas ven la vida en “blanco y negro”, pero para el albo la vida solo se ve en un color: «blanco aliancita». Si la jugada termina en falta a favor de su equipo, la afición demanda que el infractor sea castigado con tarjeta amartilla, roja, penalti, y hasta expulsión definitiva del país… Si la falta es a favor del contrario este recibe silbidos, gritos de “culeeero, culeeero”. Y la afición demanda que alguien en esa cancha se acerque al jugador en el pasto para que le “puye el culo”, y culpan al árbitro por pitar una falta que, por supuesto, para el aficionado blanco, jamás existió. Nada del otro mundo, si de lo que hablamos es del mundo del fútbol.
Desde el inicio del juego hasta casi el minuto veinte, la confianza de la afición —en todo sentido— fue creciendo. La fiesta iba bien, aunque en la cancha, la orquesta alba no terminaba de ejecutar con solvencia la partitura. De hecho, la filarmónica que amaba el hincha nunca encontraría el ritmo esperado. Aún así, el aliento no paraba desde las gradas. Y si el balón caía en los pies del número 22 de las camisetas blancas, los gritos se incrementaban. El nombre de Rodolfo “Fito” Zelaya, el jugador fetiche de la afición aliancista, se repetía como un eco en las gargantas: “¡¡¡¡Vamos Fitooooo!!!!”, “¡¡¡Tuya Fitoooo!!!”, y así, hasta que la jugada de turno acababa en los guantes del portero tecleño o en los despejes de sus defensas.

Como era de esperarse, la afición del Alianza llenó la mayor parte del Estadio Cuscatlán.
Foto FACTUM/David Juárez.

A medida avanzaba el partido, los aficionados de Alianza comenzaron a caer en la cuenta de que su equipo no estaba ofreciendo el nivel de juego que esperaban de ellos.
Foto FACTUM/David Juárez.
Entonces la afición notó que el Santa Tecla tenía el dominio del partido. Los cantos no pararon ni un minuto en Sol, pero la algarabía inicial se fue transformando en inquietud generalizada. Quizás por eso, el sector dónde me encontraba empezó a ser invadido con un repentino olor a marihuana. Pero el comentario se fue extendiendo desde varios rincones. El equipo tecleño jugaba mejor, empezaba a crear peligro, adelantó líneas y se plantó en terreno blanco jugada tras jugada. Entonces llegó la primera puñalada para la afición. El 0-1 no hizo que se detuvieran las gargantas, pero la afición blanca en realidad era una bestia herida. Era Manyula.
Saltó Herbert Sosa. Dejó el banquillo e inició su calentamiento. Los aficionados cercanos se emocionaron, recuperaron la sonrisa, la fe, exigían que el jugador ingresara lo más pronto posible para poner las cosas en orden, para hacer “justicia”.
Llegó el entretiempo. La afición alba seguía en pie. Faltaban 45 minutos y la fe parecía estar intacta, pero al pasearse por las gradas no dejaba de asomarse la inquietud. Las bailarinas en el campo y los paracaidistas en el aire sirvieron para maquillar las dudas y poner buena cara al resultado.
Inició el segundo tiempo. Herbert Sosa entró a la cancha. Con la miraba repasaba la formación alba para conocer el nombre del sustituido. Cuando noté que quien faltaba era Rodrigo Rivera pensé que el Alianza había asumido riesgos para buscar el triunfo, y el cambio de piezas podría resultar caro. Cuando mi pensamiento acabó, el balón recorría el área blanca y una pierna tecleña lo puso en el fondo de la meta. El silencio se instaló en casi todo el estadio y la fiesta blanca se tornó verde, se trasladó al sector sur del Cuscatlán. El Alianza había recibido un golpe mortal del que ya no se recuperaría.
Con la celebración de los jugadores tecleños, su afición se animó. Apareció un nuevo grito que venía desde el sur y repetía “¡Tecla vamos! ¡TE-CLAVAMOS!”. La respuesta de los albos fue unánime: silbidos e improperios. Minutos después sonó otro grito: “Hijos, hijos”, y luego el conocido: “ahí, ahí, ahí está el campeón. En las gradas blancas cada vez había menos fuerzas para responder al pequeño sector verde de aficionados.
Los síntomas de la parálisis alba se trasladaron a las gradas. La afición no tuvo reacción cuando William Canales llegó con peligro al área aliancista y anotó el tercer gol. La celebración blanca había finalizado. La fiesta se convirtió en reclamos a los futbolistas, en lágrimas, y en iniciar el largo camino a casa con una derrota a la que todavía le faltaba un gol, el cuarto, que llegó luego de los “oles” que se atrevió a corear la afición del campeón por breves momentos del juego.
Las voces que antes cantaban para animar a sus jugadores ahora exigían explicaciones, pedían culpables. Surgieron frases como la del aficionado a mi derecha, que repetía en voz alta: “el robo del siglo”, porque el sentimiento que se notaba en los rostros era el de la estafa, el de que los jugadores no fueron recíprocos con el aliento brindado, el de haber sido despojados del triunfo. Por eso el aficionado a mi derecha repetía que jugaría volley ball “con la cabeza de (Lisandro) Pohl”. Por eso exigía una limpia en el equipo.
Con el silbatazo final me despedí del aficionado a mi derecha. Insistió en que el próximo torneo sería distinto, y luego me pidió que le confesara si yo era hermano de Bin Laden. Después de todo, los albos todavía tenían guardado un poco de sentido del humor. Quizás así sobrevivió cada aficionado a la noche del 21 de mayo, cada uno, hasta el jovencito al que compro el pan francés cerca de mi casa, quien se acercó a saludar resignado, pero con la esperanza de que el próximo torneo las cosas resulten blancas…
Los tambores que sonaban en Sol desde la mañana seguían activos. Los cantos regresaban poco a poco a las gargantas blancas, pero la fiesta se quedó dentro del estadio, con otros protagonistas, con otros héroes.
El infiltrado celebra goles ajenos
(Continuación del relato de Óscar Delaney)
Gol del Tecla, y ya el resultado parecía irreversible. Apenas arrancaba el segundo tiempo. Gol de camerino y otra celebración. No tuve otra que saltar un poco para no dar lugar a sospechas. Otra vez el agua, todo tenía sentido ahora. En el “infierno verde” se reparte agua para animar.
Vi que más gente se levantaba o animaba más efusivamente, quizá por las cebadas que acumulaban a esa altura del juego. Lo que llamó mi atención es la cantidad de adultos mayores, niños y mujeres solas que estaba en la grada del “infierno verde”. He estado en algunas barras (en unas cumpliendo apuestas) de los equipos representativos: Súper Naranja (Águila), Turba Roja (FAS) y lo del domingo pasado no tenía comparación. En ninguna de ellas había visto la cantidad de niños y mujeres sin acompañantes como en la barra del Tecla.

Aficionados del Santa Tecla celebran uno de los goles que su equipo anotó en la victoria 4-0 contra Alianza, en la final del fútbol salvadoreño.
Foto FACTUM/Óscar Delaney.
En todo el partido no escuché que se les faltara el respeto a las mujeres que estaban en la grada. Y eso que yo estaba en el sector de los ultra. Las personas ahí congregadas se lo pasaban bien. En el ambiente se percibía un respeto como en ninguna otra barra del país. Todo se vivía de forma tan tranquila que daba la impresión de no ser un estadio de El Salvador. No vi un conato de bronca y tampoco se lanzaba objetos a la cancha. La gente platicaba en su butaca y los osados que estábamos de pie nos dedicábamos a ver el partido.
El punto de no retorno fue el tercer gol: otro par de brincos para disimular, agua, cerveza y alboroto con abrazos incluidos. Otro fardo con bolsas con agua y la misma rutina, romperlas y lanzar los chorros al aire. Aún con el tercer gol, la gente se mantenía en sus asientos. Era tanta la calma con la que se vivía el juego, que ya en los albores del mismo llamó mi atención un grupo de extranjeros que había estado de pie en todo el partido.
Era un matrimonio y un grupo de sus amistades. Ya cuando el juego agonizaba, otro gol y la misma escena. Entonces la gente comenzó a gritar una canción: “Y llora albo, llora… Y llora albo, llora”.
Decidí averiguar que pasaba por la cabeza de unos extranjeros que habían decidido irse a meter al estadio Cuscatlán la tarde de ese domingo. Resultó que el matrimonio era de Escocia —y el grupo de sus amistades de Inglaterra—, que vivían en Santa Tecla, y habían estado por tres años en el país. Era su último día en el país, ya que se iban el lunes por la mañana.
Samuel, el escocés, comentaba que la experiencia le había parecido una de las mejores, por la cordialidad de las personas y por cómo el salvadoreño le parecía ser una persona social. En eso estábamos, platicando, cuando una bolsa con agua (afortunadamente, agua) nos sorprendió al estrellarse en mi cabeza. El árbitro sonó el silbato, y yo entendí lo mucho que se disfrutaba ver fútbol en el “infierno verde”.








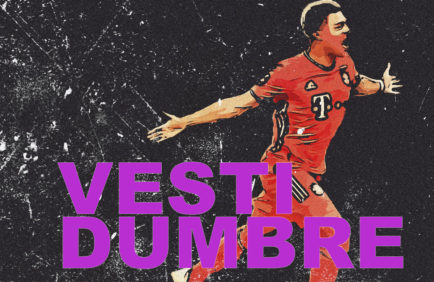

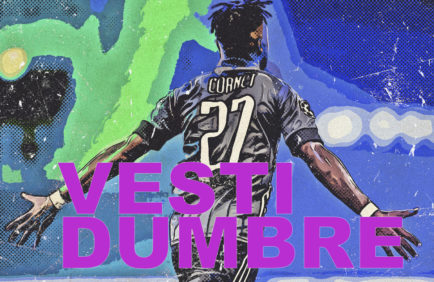
Opina